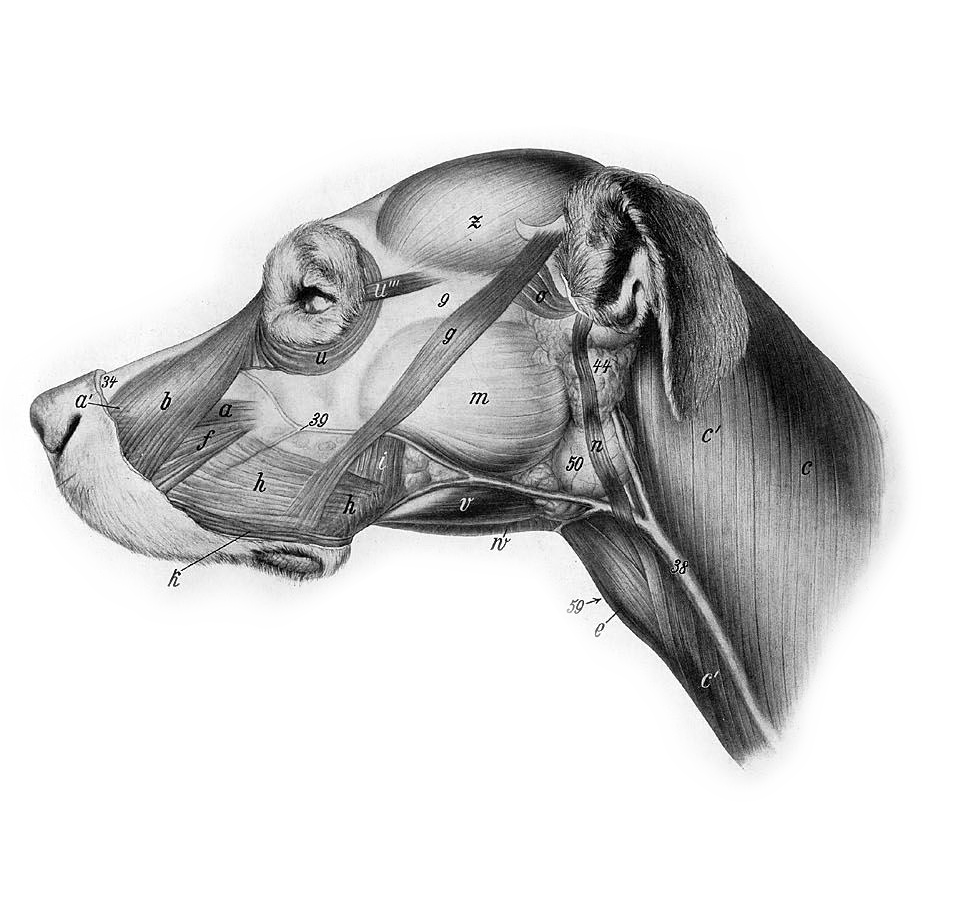Tabla de contenidos
Sobre este libro
El camino de los herejes es uno de los relatos que aparecieron originalmente en Historias de Costaymar, mi primer libro de ciencia ficción. Por su longitud y su desarrollo del protagonista es casi una novela corta. Releyéndolo descubrí unos pocos errores y tuve la satisfacción de encontrarlo agradable pese al tiempo transcurrido. Corregidas las susodichas erratas, con el agregado de una portada y de estas palabras, me resuelvo a publicarlo ahora nuevamente.
Como los demás cuentos, El camino de los herejes puede leerse de manera independiente. Basta con tener presente que el planeta Costaymar es de tamaño aproximadamente igual a la Tierra y que gira en torno a una estrella similar al Sol en una órbita elíptica que lo sitúa en el límite interno de la zona de habitabilidad. Sus habitantes humanos, descendientes de colonos que desembarcaron allí miles de años atrás, ocupan las costas australes de un único Gran Continente, alrededor de los 40° de latitud. Las formas de vida nativas son bioquímicamente incompatibles con el organismo humano, pero pueden ser consumidas como alimento con relativa seguridad si se siguen ciertos procedimientos. Los pueblos de Costaymar son agudamente conscientes de su condición de extranjeros.
Ilustración de cubierta
La ilustración de tapa incluye un recorte del fresco “Triunfo de Santo Tomás de Aquino sobre los herejes”, de Filippino Lippi, que se encuentra en la capilla Carafa de la iglesia de Santa Maria sopra Minerva, en Roma (fuente: Wikimedia Commons).
El camino de los herejes
1
Un día de mucho calor, al atardecer, cuando yo tenía catorce años, mi maestro, Pugal-akpá, vino a la casa. No era la hora habitual, pero mi madre lo recibió dando claras muestras de que lo esperaba y lo dejó pasar a mi cuarto de estudio, donde me llevó con prontitud. Recuerdo bien, a pesar de los muchos años transcurridos, la mirada que se cruzó entre los dos. Yo era un muchacho inteligente, supongo, pero no muy atento, y sólo me di cuenta más tarde.
No sé qué edad tendría Pugal; a mis ojos, naturalmente, era inmensamente viejo. Andaba algo encorvado y (esto también lo recuerdo) se quejaba frecuentemente de dolor en las rodillas. Sabía muchas cosas; su mente era intrincada pero encerrada en sí misma, como un laberinto de piedra. Hasta entonces había estado enseñándome las cosas que se le enseñan a todos los niños: las letras, las palabras, las afirmaciones, las dudas y las preguntas; los números para contar, el misterioso número-nada y los insondables menos-números; los buenos modales, la oratoria, cómo dirigirse a los padres de uno, a los de los demás, a los esclavos y a la gente común en la calle; los ritos básicos, las postraciones y el tratamiento adecuado para los animales-fuerza, los íconos y los talismanes. Venía con un par de tomos voluminosos, enfundados en piel, los días primero, tercero y sexto, y se quedaba desde la hora cuarta hasta la sexta, como mínimo. Nunca abría sus libros delante de mí. A veces (muy raras veces) mi madre lo invitaba a almorzar. Supongo que no era un mal maestro, dentro de lo limitado de la enseñanza que debía transmitirme. Como dice la Escritura, el niño debe jugar con cosas de niños; ya le será revelado a su tiempo, cuando crezca, que debe dejarlas a un lado.
Yo había oído este pasaje antes, naturalmente, pero no tenía idea de que se aplicaba a mí, ese día y a esa hora. Era feria de día séptimo y yo estaba sucio de tierra y sudor; a pesar del calor había estado jugando a la pelota buena parte de la tarde con algunos amigos. No tenía precisamente ganas de escuchar a Pugal-akpá ni de estudiar en ningún sentido. Por sobre todo, no entendía por qué el viejo tenía que aparecer en un día que no le correspondía.
Mi madre amagó a pasarme un trapo húmedo por la cara y el cuello, pero mi maestro hizo un gesto de disculpa y ella nos dejó solos. Hoy no traía sino un libro pequeño y una caja de madera. Absurdamente pensé que la caja contenía un regalo para mí y que esto era una especie de sorpresa; no siendo mi natalicio, la cuestión era un misterio. Amagué a sentarme en la silla frente a mi mesa de estudio, pero Pugal me hizo señas de que no y procedió, para mi maravilla, a sentarse en cuclillas en el piso, dando mal disimuladas muestras de dolor. Me senté, por lo tanto, frente a mi maestro. La caja estaba a mi derecha. La tapa era pulida, sencilla, sin adornos. El viejo la dejó estar.
—¿Cómo estás hoy, Kaike? —preguntó afablemente Pugal.
—Bien, maestro —contesté—. He estado jugando a la pelota. —Aunque en nada diferente a los jóvenes despreocupados de hoy, la pulcritud de mi maestro me había hecho súbitamente consciente de mi suciedad. ¿Por qué no había dejado que mi madre me pasara un trapo para quitarme al menos el sudor de los ojos?
—Ya veo. Estarás pensando que debí avisar antes de venir, ¿no es cierto? Para que pudieras limpiarte las orejas y el cuello, darte un baño, como siempre antes de clases.
Me encogí de hombros, pero ese gesto displicente era inadmisible ante Pugal-akpá y lo corregí de manera inmediata:
—Mi maestro tendrá razones importantes para venir sin avisar; eso es lo que pienso, maestro.
—Así es. Ya eres casi un hombre y los hombres debemos estar siempre preparados para lo que el mundo nos traiga; el mundo no espera, sino que gira sin detenerse y a todos nos arrastra consigo.
Me tensé súbitamente. Pugal era dado a largas exposiciones didácticas pero no a esta clase de efusión. Desde luego, estaba recitando la Escritura, pero no era algo que yo hubiese oído antes. Desde entonces yo mismo he recitado ese pasaje a incontables discípulos. Entonces no supe qué responder.
—Sí, maestro —balbucí.
—Los Ancianos decían que sohya, la necesidad del saber, está siempre al acecho; entra al corazón de los hombres por sorpresa como un ladrón en la noche. Te tengo ante mí ahora, sin aviso, porque debes recibir el saber de los Ancianos este día y no otro. O más bien, comenzar a recibirlo, porque aquello que los Ancianos sabían era suficiente para llenar varias vidas de cualquier maestro, aunque hablase día y noche sin parar. ¡Hemos perdido tanto!
—Y felices somos de preservar un poco —respondí, como debía.
Pugal-akpá parecía satisfecho. Cumplidas con las formalidades, trajo hacia sí la caja y la abrió con cuidado. En su interior había varias bolas de madera rústicamente pulida, pintadas de diferentes colores; descansaban en un mar de virutas y aserrín. Una sola de ellas, que no medía más que mi dedo pulgar, estaba totalmente sin pintar. Pugal la dejó dentro de la caja y tomó otra, no más grande, que era azul, con un manchón gris en un lado.
—Como sabes, y al contrario de lo que parece al mirar por la ventana, nuestro mundo es redondo. —Puso la bola azul y gris entre los dos—. Ésta es la primera enseñanza de los Ancianos, tan sencilla que hasta los niños pueden recibirla, junto con las letras y los números. Los Ancianos sabían esto porque los Fundadores se lo dijeron. ¿Y cómo lo sabían los Fundadores? Esto le dijeron al Primer Anciano: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: si pudieses volar hacia el este sin parar, darías la vuelta al mundo entero y volverías por el oeste; de la misma manera, si pudieses volar hacia el sur, irías hasta la región del frío y luego volverías a las regiones del calor, luego al frío del norte y de vuelta al calor, y finalmente hasta tu hogar. Nosotros hemos volado. No puedes escapar del mundo yendo al sur, al este, al norte o al oeste.”
—¿Por qué el mundo es azul y gris? —pregunté, algo estúpidamente.
—Ésa es la segunda enseñanza, muchacho —dijo mi maestro, probablemente inquieto ante mi impaciencia—. ¿Te has preguntado cuál es el nombre del mundo?
—¿El nombre…? Bueno, es la Tierra, ¿no?
—Así le llamamos, porque vivimos en la tierra firme y no en el mar, como los buka’im; pero sabes que tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo lo llama el Rito de Ugbanip?
—Costaymar —respondí.
—Costa-y-mar —replicó el viejo, con énfasis—. Porque eso es lo que vemos, una costa donde vivimos y un mar donde navegamos, pescamos y nadamos. Pero la segunda enseñanza dice: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: si te alejas de la costa hacia el norte, llegarás a las regiones del calor, de donde nadie vuelve; pero si pudieses seguir adelante, llegarías de nuevo a una costa, y luego verías el mar. Y si midieses, como el agrimensor, el mar y la tierra, sabrías que el mar es cinco veces más grande que la tierra. Nosotros lo hemos medido. No puedes escapar de la tierra donde te hicimos vivir.”
—Entonces ¿esta bola es nuestro mundo, y así de pequeña es la tierra?
—Así es —dijo mi maestro—. Pero tan pequeña como es, apenas hemos llenado un pequeño rincón de ella, y nunca la llenaremos toda, a menos que nos volvamos animales-llama para soportar el fuego de las regiones del calor.
—¿Y cuál es la tercera enseñanza? —pregunté.
Pugal sonrió y sacó tres pequeñas bolitas de un estuche de piel escondido entre las virutas. Eran grisáceas e irregulares. Las puso en el suelo.
—Ésta es un poco más difícil —dijo—. Mira, ¿qué te parecen estas bolitas?
—Las tres lunas.
—Bien. Aquí puedes ver que no son redondas, aunque eso debemos achacarlo más a la impericia del carpintero que a su intención —sonrió de nuevo; yo no podía saber que el carpintero era el mismo Pugal—. La más pequeña y cercana es ésta, Todmo. La que le sigue es Lung. La última es Xukpe. ¿Qué crees que son las lunas?
A esa altura yo pensaba que ya entendía perfectamente lo que venía; los Ancianos habrán sido muy sabios pero las lunas podía verlas cualquiera. Le dije a Pugal algo así como que las lunas eran un instrumento para medir el tiempo y que los Fundadores (que habían hecho todo, aparentemente) habían medido sus idas y venidas con exactitud. Mi maestro frunció el ceño; había ido demasiado lejos con mi presunción.
—Las lunas, muchacho, son mundos como el nuestro, pero sin mar ni costas: hechas de piedra y hielo, sin hombres ni animales ni plantas. Pero eso no fue lo que le dijeron los Fundadores a los Ancianos. Esto fue: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: las caras de las lunas se vuelven siempre a Costa-y-Mar mientras giran en torno a ella, cada una a su ritmo, como niños que danzan en torno a su madre pero sin jugar entre ellos. Y cada una tiene su paso propio, pero de tal suerte que se ven las espaldas una vez cada cuatro días y medio…”.
—Pero… —interrumpí— ¡las lunas se juntan una vez cada novena, maestro!
—¿Y dónde crees que están las lunas cuando sales por la noche y no ves ninguna de ellas? —replicó Pugal, un poco enojado.
—No sé —dije—. ¿Descansando bajo el horizonte?
—¡El horizonte no existe, muchacho! Las lunas giran alrededor de nuestro mundo, así. —Hizo dar vueltas una bolita, luego la otra, luego la otra—. Una vez cada cuatro días y medio están en línea. Ocurre que la mitad de las veces están en el cielo del lado opuesto del mundo, ¡el que no podemos ver!
Abrí los ojos desmesuradamente y fui a tocar las bolitas, para ponerlas en el lugar que mi mente imaginaba. Pugal fue indulgente, ahora lo sé; en el momento de la Transmisión esas bolitas son íconos y es una profanación menor que el discípulo las toque o las mueva. Yo mismo, estricto como he sido, terminé relajando esa ley, ya que (creo) la maravilla de un niño no debe ser sofocada si no hay mayor daño.
—¿Y qué hace que se sigan moviendo sin parar ni caerse?
Aquello no está en las enseñanzas, como bien sé ahora, y recordándolo, me asombra que Pugal, en su larga experiencia, no se hubiese encontrado con la pregunta tantas veces como para tener una respuesta convincente en la punta de la lengua. Titubeó y dijo finalmente:
—No nos ha sido transmitido.
—¿Está seguro, maestro?
—Estoy bastante seguro —dijo Pugal, incómodo—, al menos en lo que se refiere a las Escrituras. Hay astrólogos que proclaman saberlo, pero cuídate de ellos, porque inventarán lo que sea, aun terribles herejías, con tal de venderte sus servicios. Debemos creer que los Fundadores no lo sabían, o no les interesaba, o no lo juzgaron útil para transmitírnoslo.
—¿Pero los Fundadores no lo sabían todo? —repliqué.
—Claro que no, Kaike. Los Fundadores eran hombres muy sabios pero no dioses. Sólo el Más Lejano lo conoce todo. Ahora atiende, que todavía falta mucho.
Continuamos así durante dos horas, mientras la noche llegaba. Al poco tiempo me olvidé de mi suciedad y del cansando y el entumecimiento de estar sentado en el suelo duro en cuclillas; mi madre, que en cualquier ocasión similar nos hubiera alcanzado agua fresca o algún bocado, no apareció, aunque yo escuchaba ruidos en el resto de la casa, señal de que estaba allí ocupada en otras tareas.
Pugal-akpá me reveló, en ese anochecer, las enseñanzas de los astros: cómo las lunas giran en torno al mundo y cómo éste gira en torno al sol, no en un círculo perfecto sino en un óvalo, por lo cual a veces estamos más cerca y otras más lejos, pero siempre volviendo al punto de partida una vez cada doscientos cincuenta y ocho días; cómo hay otros mundos (los que los astrólogos llaman estrellas vagabundas) que también giran en torno al mismo sol, cada uno con sus lunas, sus costas y mares, sus animales y plantas, pero no hombres: no hombres, en ninguno de ellos, porque el aire es malo o la tierra infértil o hace demasiado calor o demasiado frío. Me dijo que en ese día, precisamente, el mundo estaba en el punto más cercano al sol. (Como ahora sé, la Transmisión debe comenzar en el Día de Perihelio.)
Llené a mi maestro de preguntas, algunas imprudentes, otras muy tontas, de las cuales recuerdo muy pocas en detalle, aunque en mi vida, impartiendo la Transmisión a mis propios discípulos, las he oído con variaciones una infinidad de veces. Las lagunas en su conocimiento eran evidentes. Pugal no sabía decirme por qué había tantos mundos y sólo habíamos sido enviados a uno, más allá de repetir que tal había sido la voluntad de los Fundadores; tampoco me dio mucho espacio para inquirir sobre la Vieja Tierra, de donde habían venido, diciendo que eso era un tema para más adelante.
Al terminar la clase, tuve que ayudarlo a levantarse. Mientras le daba la caja, recogiendo las virutas del piso, me dijo que volvería pronto.
—El día primero de la novena que viene estaré aquí para nuestras lecciones habituales. Pero en la feria de séptimo volveremos a vernos para continuar con las enseñanzas. —Sonaba como si el maestro de siempre y el Transmisor fuesen dos personas diferentes, lo cual hasta cierto punto debe ser, claro—. No debes hablar con nadie de lo que te he contado hoy: ni con tus amigos, que pueden no haberlo recibido, ni con los mayores, que ya lo saben. Un tiempo para hablar y otro para callar, un tiempo para escuchar y otro para meditar lo escuchado, Kaike —terminó, citando otra vez la Escritura. Me dio una inesperada palmada en el hombro y se marchó.
2
Pugal-akpá reapareció el siguiente día primero y procedió a darme a resolver unos problemas geométricos. Yo ya conocía bien las operaciones básicas con números; lo que mi maestro me planteaba ahora eran cuestiones que requerían más inteligencia que mecánica, y no tardó en notar que yo dudaba y me confundía, no porque los problemas fuesen excesivamente complicados, sino porque estaba distraído. Me soltó un pequeño discursito, que en retrospectiva supongo que consideré digno de ser dirigido a un infante y profundamente ofensivo; eso logró que volviera en mí.
Durante los seis días regulares de aquella novena me vi obligado a fingir que no había recibido ningún conocimiento de parte de Pugal relativo a los Ancianos y sus enseñanzas, incluso mientras (por mandato del mismo Pugal) debía meditar sobre ellas. Mi madre, siempre respetuosa de las cosas sagradas, cumplió exactamente su papel y ni siquiera mencionó el tema. Con mis amigos fue más fácil porque, según creo, ninguno de ellos había recibido la Transmisión, y no notaron nada raro en mí.
Cuando, llegada la feria, le pregunté a mi madre a qué hora vendría Pugal-akpá, ella fingió no entender a qué me refería y me envió a limpiar el jardín, tarea engorrosa y propensa a causar un golpe de calor. Unas nubes grises pesaban en el cielo. Arranqué unos cuantos yuyos, cavé unos canalitos de riego con poca convicción y después me excusé, jadeando y sudando a mares.
Me quedé un rato aún bajo un alero, oteando el horizonte y el camino serpenteante por donde vendría mi maestro. Mi casa estaba en el vecindario de Gbolük, por entonces una amplia extensión de fincas en medio de las colinas al oeste de Vang. Nuestros vecinos más cercanos eran la familia de Iva’ud-ünt-Botye, un cortesano, si mal no recuerdo, que cultivaba bayas de licor. La casa de Iva’ud era de dos pisos, con aleros y balcones algo recargados, y su mole bloqueaba mi visión del recodo más próximo del camino. Rodeándola había unas casitas más pequeñas, dependencias de servicio y los campos de bayas, en esa época en descanso. Más allá se veía la casa de Vehla-ntu-Xolmu, quien todavía jugaba a la pelota con nosotros a pesar de haber cumplido los diecisiete; su padre era un comerciante bastante próspero que, no mucho después de la muerte del mío, había intentado atraer a mi madre a un matrimonio. (Xolmu-ntu-Kalemá era amable y bien parecido pero mi madre ya había decidido no tomar otro esposo, por razones que nunca comprendí del todo; como ya había vivido nueve años casada con mi padre, la ley le permitió esta viudez solitaria.) Después de la casa de Vehla había una colina boscosa, y ya no era posible ver nada más, excepto, mucho más lejos, las tres espiras del Gran Templo, en el centro de Vang.
Aún a la sombra el calor era agobiante, así que entré y esperé a Pugal en mi cuarto. Cuando vino, cerca de una hora más tarde, no traía una caja sino sólo un libro, grande y encuadernado en tela de color rojo desvaído. Me saludó con una formalidad desacostumbrada, como la primera vez, y se sentó en el suelo. Mi madre nos había concedido el discreto detalle de un par de alfombras mullidas.
Pugal me dijo:
—Éste es tu segundo día en las enseñanzas. ¿Has meditado en lo que hablamos la primera vez?
—Sí, maestro —contesté—. Quería preguntarle…
—Ya habrá tiempo para las preguntas. Ahora es momento para que escuches otras cosas. Éste —señaló el libro sin abrirlo— es el Libro de los Animales de la Costa y del Mar. No es parte de las Escrituras, pero servirá para que entiendas mejor lo que quiero decirte. ¿Qué crees que contiene?
—¿Animales? Animales. Los que viven en la tierra y los que nadan en el mar. ¿Dibujos de animales?
—Así es —dijo Pugal—, y también animales que vuelan y otros que flotan. Uno de los Ancianos los dibujó por orden de uno de los Fundadores, el que llamaban el Biólogo Mayor.
—¿Los Ancianos no tenían nombre? —pregunté, olvidando otra vez mi prudencia.
—¿Qué clase de pregunta es ésa, Kaike? No te distraigas. Este Anciano dibujó los animales en un libro. Este libro, naturalmente, no es el mismo, sino una copia exacta hecha por un escriba. —Aquí mi maestro hizo un signo con su mano derecha, que yo no conocía. Como más tarde supe, es aquel gesto mudo de aquiescencia a la voluntad de las Fuerzas con que se despejan las dudas de la conciencia sobre afirmaciones que uno pronuncia de buena fe pero que no sabe verdaderamente ciertas.
Abrió entonces el libro, pasó las primeras páginas y lo dejó en una donde el escriba había delineado una especie de arbusto muy ramificado. Me acerqué más y vi que en las puntas de las ramas, a veces en el borde y otras dentro de la masa de ramas, no había flores ni frutos sino pequeños animales.
—Escucha bien ahora —me dijo mi maestro—. En este libro se encuentran los parentescos de los animales del mundo. Aquéllos que están en ramas adyacentes son parientes cercanos; los que están en ramas más alejadas son como primos en muchos grados. Pero todas las ramas están conectadas entre sí, y todos sus brotes a través de ellas. ¿Comprendes?
—No estoy seguro, maestro. ¿Cómo pueden ser parientes los animales? Quiero decir… Si yo tengo una kava’eh hembra preñada y ella tiene tres cachorros, ésos son hermanos entre sí, y si la hembra tiene una hermana, sus hijos son primos de los de la otra. Pero son todos kava’eh, ¿no? ¿Cómo pueden ser parientes animales de distintas especies?
—¡Ah! Pero mira, por ejemplo, el völan. ¿No tiene acaso seis patas como el kava’eh? ¿Y no tiene el hocico puntiagudo, y bigotes, y uñas gruesas y sin filo como el kava’eh? ¿No dirías que se parece, como un primo se parece a su primo? Y mira los voladores: el guxaramé, el inano’ö, el kakpi-makpi, el sha’ulug, ¿no son todos parecidos entre sí?
—Pero… pero un völan nunca se apareará con un kava’eh, maestro. Y si lo hiciesen la hembra no se quedaría preñada, ¿verdad?
—No. Pero esto es lo que el Biólogo Mayor le dijo al Anciano: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: en todo este mundo de Costa-y-Mar hay animales incontables, de todas las formas que puedas imaginar y más aún, pero todas ellas nacen de la misma fuerza. Como hijos que se alejan del hogar de sus padres para no pelear por sus tierras, las especies de los animales se alejan de sus formas para prosperar en todos los rincones del mundo. Ninguno está seguro y ninguno deja jamás de huir de su forma, pero ni el hombre más longevo ni siquiera las largas generaciones de los hombres pueden verlos huir, porque la fuerza que impulsa a las formas son lentas y erráticas.”
Pensé en eso un rato, mientras Pugal-akpá pasaba las hojas del libro y me las mostraba. En cada una había como una versión más grande de una parte del gran arbusto ramificado, con sus formas animales como brotes. En una rama estaban las bestias de carga hexápodas y las bestias voladoras con garras; en otra, los voladores tetrópteros con probóscide y las de rostro de cuchara; en otra más, los bichos redondos rastreros, los flotadores aéreos y los platiformes nadadores.
—¿Y qué quiere decir esto, maestro? Me refiero a nosotros, los humanos.
—¡Ah! Eso es lo importante. Saber que los animales son parientes entre sí tiene algunas utilidades; por ejemplo, quienes crían animales saben que si una especie tiene un cierto parásito, es muy probable que sus parientes también lo tengan, porque el mismo parásito tiene, como quien dice, un hogar ideal, y prefiere buscarse un lugar en animales semejantes. Eso es todo, verdaderamente. A nosotros no nos concierne, porque verás, nosotros los hombres no somos parientes de los animales. Vinimos de la Vieja Tierra. Estamos solos aquí. Así habló el Biólogo Mayor: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: todos los tuyos que han venido hasta aquí son familia. Que no haya divisiones entre ustedes por las cualidades de madres o padres, ya que el hombre es de una sola sangre. Recuérdalo cuando veas a tu alrededor a los animales de este mundo, donde te hemos hecho vivir. Ellos son familia y, siendo brutos, no lo saben. Tú sé sabio y no lo olvides.”
Yo había preguntado, en mi atropello, de qué servía saber que los animales eran parientes; luego de pensarlo en los siguientes minutos, la respuesta prosaica y conciliadora de mi maestro sólo me había hecho avergonzarme de mi falta de curiosidad. ¿Acaso algo tenía que ser inmediatamente útil para que fuese bueno saberlo? ¿Era acaso yo el hijo de un labriego pobre o de un comerciante de chucherías, sólo preocupado en lo que pudiese rendirme provecho en dinero? Me temo que, enfrascado en estos pensamientos y en la contemplación de las figuras del Libro de los Animales, la última admonición de mi maestro —la de la comunidad del hombre— no llegó a penetrar en mi conciencia en aquel momento crucial. En cambio, me absorbió la necesidad de conocer más sobre esas viejas palabras transmitidas a lo largo de incontables generaciones, desde los Fundadores hasta nosotros.
El resto de la Transmisión de aquel día fue poco fructífera. El único punto en que me mostré inteligente fue cuando incomodé a Pugal con una pregunta sobre los esclavos. Mi padre siempre había preferido limitar al mínimo sus esclavos, porque creía (más allá de la instrucción recibida) en la comunidad del hombre, y razonaba que si uno no está dispuesto a vender a un hijo o una esposa, no debía comprar tampoco el hijo o la esposa de alguien más. Años después, siendo yo mayor y enredado en juegos de un poder que no merecía, yo combatí esta idea sencilla y sensata con mi retórica. A los catorce años ese veneno no había manchado mi intelecto aún. Si todos éramos familia, pregunté, ¿por qué algunos éramos dueños y otros posesiones? Si mal no recuerdo, Pugal apeló a aquella clásica defensa que mantiene que los esclavos (cuando no son prisioneros de guerra o reos por deudas) son simplemente personas incapaces de conducirse por sí solas, aun cuando sean inteligentes y parezcan capaces de ciertas tareas; en estos tiempos en que la sabiduría de los Ancianos se ha perdido y algunos hombres se degradan como animales, la ley debe endurecerse y hacer de ellos, al menos por un tiempo, el equivalente de animales domésticos. (Si soy incapaz de articular mejor esta justificación es porque mi corazón ya no soporta contemplarla sin pena.)
Pugal-akpá se llevó consigo el Libro de los Animales y yo me pasé el resto de la tarde tratando de recordar los dibujos e imaginando qué animales eran parientes más cercanos entre sí. Esa actividad mental afiebrada pero sin guía no tenía objeto alguno, y al día siguiente, después de haber dormido inquieto, lo olvidé casi todo.
3
A los diecisiete años conocí el amor y fui, como suele suceder, absurdamente feliz durante un corto tiempo, incluso después de que el bello objeto de mi entusiasmo se reveló como vano y cruelmente inconstante. Mi madre, prudente en todo menos en esto, me juzgó demasiado frágil e hizo todo lo posible por protegerme de las experiencias que se avecinaban. Cuando llegué a la veintena aflojó algo su encierro, lo cual me permitió gozar y sufrir terriblemente, como está mandado.
Mi maestro Pugal murió, doblado por la cintura y casi ciego, poco después de mi mayoría de edad. Aunque había dejado de darme lecciones hacía tiempo, seguía concurriendo a casa regularmente y echando, como quien dice, una mirada al terreno donde había sembrado sus semillas de saber. Creo que no defraudé sus expectativas, aunque en esto fue, como siempre, muy circunspecto hasta el final. Bien es cierto que el contacto de las mujeres y las distracciones de los amigos ocupaban un tiempo valioso, pero nunca abandoné mi pasión por el estudio de las Escrituras y de la sabiduría de los Ancianos, hasta que conocí a Ele’i.
Se acercaba el momento en que yo debía tomar mi nombre de adulto, pero mi padre no estaba allí y yo no tenía hermanos mayores ni tíos a los que desease pedir su consejo. Mi madre se tomaba muy en serio esto y estaba preocupada, ya que los nombres, qué significan para quien los porta y quiénes son quienes lo otorgan, no son cosa para dejar al azar o al capricho. Ele’i, quien me reconoció como quien lee un libro de corrido, la aconsejó. Fue su padre, Anveng, el que finalmente ocupó el lugar del mío en la ceremonia; sangramos juntos, y en ese mismo acto quedó sellado mi compromiso con su familia. Me fue otorgado el nombre de Dmiyo, que según el Onomástico Verde significa “Aquél que Busca”.
Tomé por esposa a Ele’i dos años después, en el sexto día de la décima novena de otoño. Cinco años vivimos con tanta felicidad como es posible imaginar, en una casa pequeña pero confortable en los bancos orientales del río, a la vista de las torres del Castillo Negro. Un año después de casarnos, durante una noche de interminable tormenta, Ele’i parió una criatura pequeña, violácea, contrahecha, que no sobrevivió hasta el día. Por consejo médico, nos abstuvimos del acto conyugal hasta dos cuadernas después. Ele’i no volvió a concebir, pero aceptó serenamente su destino. Al final de nuestro quinto año, el mal que dormía inquieto en su matriz despertó.
No muy lejos de nuestra casa vivía un fisiólogo y cirujano muy respetado, Wavah-intu-Bnör, que había ocasionalmente tratado a mi madre. Sus honorarios eran altos, pero preferí recurrir a él desde el principio, antes de que los charlatanes que rondan a los enfermos hicieran presa de mí. Wavah-akpá revisó a Ele’i concienzudamente, insistiendo en que yo permaneciese en la habitación. Además de un dolor creciente, Ele’i sufría de desmayos, fiebres repentinas y palpitaciones. El médico recetó varias clases de hierbas en infusión, una dieta estricta, aire fresco y algo de sol, y por un tiempo vi a mi esposa mejorar; pero luego de cada visita, en la que constataba el crecimiento del mal, el médico derrumbaba mis esperanzas de curación, advirtiéndome que su ciencia no podía hacer más que aliviar los últimos días de la enferma.
Cuando Ele’i murió caí en un estado de muda desesperación. Mi madre —muerta también, pero en paz— ya no podía aconsejarme. Mis negocios comenzaron a ir mal; había heredado tierras muy fértiles, pero al no ocuparme de irrigarlas, sembrarlas y cosecharlas como debía ser, perdí mucho tiempo y dinero. Consideré la muerte por mano propia; avergonzado, pensé luego en buscarla en las armas de los enemigos de mi país. Lo uno era cobarde y lo otro tontería.
Recordé entonces las Escrituras, y aquel pasaje donde el predicador dice al afligido: “Mira y regocíjate por los que ya murieron, y alégrate aún más por los que no han nacido, porque los primeros ya han vuelto al hogar del Más Lejano, que al nacer dejamos, y los segundos todavía esperan en Él.” Y me pareció que esas palabras eran de hecho de una gran sabiduría. Sabe muy bien el predicador que es humano e inescapable el deseo de vivir y prosperar, porque ¿quién puede envidiar a quienes ya no pisan la tierra, excepto quien rechaza la vida a la que el Más Lejano lo envía? ¿Y quién se atreve, si es sabio, a rechazar ese viaje? En ese momento se me abrieron los ojos a eso que los impíos llaman contradicciones, cuando no son otra cosa que misteriosas llaves con las que el sabio puede liberar su espíritu.
Resolví entonces recomponer mis negocios, primero, y luego volver a mis estudios. Aquellos años eran de gran fervor de la religión; luego de un triste período de desazón y revueltas, el nuevo y joven rey de Töhwel había reestablecido el poder de su casa sobre Töhwitur, Vang y Degbá, puesto en estricto orden las Cortes, aquejadas de derroche y excesos, y revitalizado a través de diversos decretos los Colegios de los Guardianes y de los Maestros Transmisores.
El nombre del rey era Kpulang. No tenía hermanos ni primos en primer grado, y su esposa, la reina Libaye, era reputada discreta y poco inclinada a las intrigas. Esta feliz combinación le garantizaba al rey, no mediando otras cuestiones, un gran poder sin desafíos a la vista, salvo aquéllos que surgieran de su propia conducta.
Una de las medidas tomadas por Kpulang-xai fue la creación de nuevas instituciones de enseñanza de las Escrituras, aprovechando y remozando la estructura de los Colegios de Transmisores de las grandes ciudades. Las salas adjuntas al Gran Templo en Vang, antiguamente utilizadas para la recitación memorística, eran claramente insuficientes para la nueva tarea, por lo cual Kpulang hizo construir una gran Escuela de Sacros Conocimientos y la puso bajo el mando del maestro Dmerot-akpá. Cuando escuché este nombre y las alabanzas que despertaba su portador por la profundidad de su conocimiento, mi corazón saltó de anticipación, ya que Dmerot era el nombre de mi padre. Me dirigí a la Escuela y, como un niño, me incliné a pedir ser admitido.
Bajo la mirada de Dmerot-akpá aprendí mucho sobre el mundo y sobre los otros mundos. Las enseñanzas de Pugal-akpá que yo (y hasta el mismo maestro) habíamos soslayado como innecesarias o irrelevantes al bien del espíritu y a la comunidad del hombre se me presentaron, con el tiempo, bajo una luz nueva, y pronto sentí ganas de compartirlas. Debí esperar años para obtener la bendición de Dmerot-akpá, pero eventualmente llegué a ser un lector adjunto y luego un maestro.
Encerrado en mi claustro y absorbido por mis asomos de sabiduría, dejé que la vida del mundo pasara a mi lado y no supe ver que las Escrituras podían ser usadas tanto para encarcelar al espíritu como para liberarlo. No vi cómo algunos de mis compañeros de estudio y luego sus pupilos (y también los míos) caían en la trampa de la que el mismo Anciano advierte en sus Proverbios: “Hemos hecho la ley para que sirva al hombre, ¡ay del que quiera rehacer al hombre para servir a su ley!”. Dmerot-akpá era, de hecho, el primero y más grande culpable de violar este mandato. Yo no lo percibí, porque mis ojos ya estaban cerrados.
4
En el primer aniversario de la ascensión al poder de Kpulang-xai fueron ordenados grandes festejos. Después el rey visitó con su corte las tres ciudades. Aunque la Ciudadela en Töhwitur siguió siendo la sede de la corte real, Kpulang se esforzaba claramente por demostrar que no sería un rey débil confinado a un trono lejano, sino uno cercano, un penetrante observador de cada uno de sus vasallos. En Vang, entre muchas otras actividades, el rey colocó la piedra fundamental de unos amplios pabellones, rodeados de jardines, que servirían como asiento para su corte itinerante. El ineficaz gobernador de Vang, Bnisa-ntu-Pöral, debió aceptar esta intrusión con la cabeza gacha.
Al año siguiente, terminados ya los pabellones principales y pavimentado el camino principal, el rey volvió a Vang para celebrar su segundo aniversario, celebrar audiencias y dirimir ciertos casos legales. Movido por la curiosidad y por los rumores, fui a verlo. Era una tarde de verano nublada y casi podía olerse la tormenta inminente. La sala de audiencias públicas estaba abierta. Kpulang-xai estaba sentado en su ya famoso trono de acero, sencillo pero imponente, sobre unos almohadones delgados de tela blanca opaca. Desde el techo de la sala caían unos pliegues de la misma tela, como una cascada, que se movían suavemente el ritmo de unos grandes abanicos accionados por esclavos. El rey era todavía joven, su rostro algo pálido, sus ojos de ese raro color verdegrís que nuestras mujeres siempre desean para sus hijos; era difícil saber si era alto o simplemente enjuto. Llevaba descubiertos los cabellos renegridos, con reflejos cobrizos aquí y allá; una larga barba del mismo color, ensortijada, caía sobre su pecho, medio cubierto por un peto de cuero negro, tachonado de ópalos. Una camisa blanca, sin adornos, cubría sus hombros; una falda del mismo color caía hasta sus tobillos.
Kpulang-xai estaba escuchando un caso cuando entré; en su mano izquierda empuñaba rígidamente su ícono-poder, un abanico de acero. Se trataba de un pleito de larga data entre vecinos, que los jueces locales no habían sabido o querido resolver. El rey parecía distraído. Cuando los dos litigantes terminaron, sin embargo, Kpulang alzó la vista, batió el abanico y, luego de repetir sin error lo que había escuchado, así como las apreciaciones de los jueces, emitió su sentencia. Uno de los litigantes, molesto, hizo un gesto de contrariedad, pero se contuvo ante la mirada helada del rey. Un escriba le alcanzó a Kpulang un documento, que éste aprobó con la mirada. El escriba lo tomó de vuelta y lo entregó al otro litigante, que lo aceptó y se retiró con una reverencia.
Un funcionario se acercó entonces al rey y le susurró algo al oído. Tras unos momentos reconocí en él a Telmer-intu-Gba’ila, uno de los Guardianes del Colegio, que recientemente había sido nombrado camarlengo de la Sacra Escuela en Vang. Hacía un tiempo que no veía a Telmer-agür, y jamás lo había visto vestido con otra cosa que la modesta túnica de los maestros de religión, hasta ahora. Llevaba puesta ahora una túnica negra con intrincados pliegues, y en el pectoral izquierdo prendida una versión miniatura del abanico real. Se cubría la cabeza con una peluca blanca que llegaba hasta sus hombros; su barba era también totalmente blanca, aunque Telmer era aún joven y no había encanecido. Recordé haber visto, entre la multitud del día del aniversario, a otros cortesanos de esta clase, pero —alejado como estaba de la política— no había imaginado que se tratase de maestros de la religión.
Telmer-agür se retiró unos pasos y esperó. En el lado derecho de la sala se descorrieron unas cortinas y de un pabellón adyacente salieron dos funcionarios vestidos con túnicas similares a las del camarlengo, aunque sin peluca ni barba; eran jóvenes y llevaban la cabeza rapada a cero. Marcharon solemnemente y saludaron al camarlengo con una inclinación de cabeza y unas palabras que no llegué a oír, ya que me encontraba bastante atrás en la multitud y ésta, además, murmuraba y se removía con asombro. Detrás de estos dos venía un tercero de igual apostura; en el triángulo así formado caminaba medio encorvado un hombrecito flaco que cubría su desnudez apenas con unos jirones de tela sucia. Su cuerpo estaba surcado de laceraciones. El tercero de los custodios lo animaba a caminar unos pasos por delante de sí; al llegar delante del camarlengo, éste lo hizo arrodillarse y mirar al rey.
Comenzó entonces el primero de los Argumentos de Fe que me sería dado presenciar. Naturalmente, yo no sabía que aquél sería el modelo de muchos otros, y que su ceremonial había sido cuidadosamente planeado y fijado de antemano. Todo rey, reyezuelo y señor, por muy mísero que sea su territorio y limitadas sus aspiraciones de poder, utiliza con mayor o menor frecuencia la religión como balanza de la lealtad de sus súbditos o como espada para castigarlos, y si algo imaginé entonces, fue que Kpulang-xai era uno más, bien que con notables refinamientos.
Telmer-agür expuso primero el caso.
—Como place al rey, diré en primer lugar que éste traído ante su presencia es Livang-o-Xahyu, carpintero y artesano de Bde’isi-an-Vang.
Me llamó la atención que el camarlengo se refiriese al pobre hombre usando su nombre-niño. ¿Qué significaría eso?
El rey preguntó al hombre arrodillado si ése era él en verdad, y el hombre balbució afirmativamente. Telmer continuó:
—Este Livang-o-Xahyu es un artesano bien conocido en esta ciudad —miró a su alrededor—, y la Sacra Escuela le encomendó el tallado y pulido de varias imágenes de la Escritura, acordándose un precio justo. Más tarde, sin embargo, Livang-o-Xahyu renegó del acuerdo, proclamando a voces, en presencia de testigos, que los cofres de la Sacra Escuela rebosan de plata, y exigiendo que se duplicara lo pagado. Si place al rey…
Kpulang hizo un gesto ambiguo y dos personas se levantaron entre la multitud, se inclinaron y, siguiendo las instrucciones de Telmer, dieron testimonio de lo que habían oído decir a Livang.
—¿Y este caso no puede ser dirimido por los jueces, maestro Telmer? —preguntó el rey, con displicencia.
—El caso es claro y puede ser dirimido por un juez ordinario, mi señor —dijo Telmer—. Sin embargo, Livang-o-Xahyu no se conformó con renegar del acuerdo. Al presentarse dos novicios de la Sacra Escuela con un escrito conminándolo a aceptar el pago, el hombre que ves aquí tomó el papel, destruyó el sello y blasfemó contra la religión, contra las Escrituras y contra mi señor.
El rey miró de nuevo al reo y le dijo:
—¿Es eso cierto?
—Sí, mi señor —dijo Livang-o-Xahyu, arrastrando las palabras—, y estoy arrepentido, arrepentido de…
—¿Qué fue lo que dijiste, artesano? —interrumpió Telmer.
El hombre se retorció y se encogió, como recordando, o más bien seguramente recordando, un gran dolor. Balbució una o dos frases entrecortadas que nadie oyó; Telmer-agür, casi gritando, repitió la pregunta, a lo que Livang elevó la voz un poco, entre sollozos, y así, varias veces, hasta que el acusador logró que el acusado dijera con relativa claridad lo que todos querían oír.
—Yo dije: “Trabajen con sus manos, en vez de engatusar a los crédulos con palabras”, mi señor —dijo Livang, hipando y babeándose—, y cuánto lamento haber dicho tal cosa, ¡ay! Y también dije: “Esos libros viejos que ustedes guardan dirán que pueden robarle a los pobres y que todo está bien si lo hacen, ¡pero a mí no me engañan!”. ¡Pobre de mí, señor, que soy tan ignorante! Y les dije también: “Al rey lo llaman el Justo, pero si hubiera justicia en este mundo dejado del Dios, ya estaría el rey mendigando por las calles.” ¡Ay, ay!
Transcribo estas palabras, como es obvio, según las recuerdo, que es decir según mi entender. Viéndolas tan desapasionadamente como puedo, ahora, las encuentro más ridículas que peligrosas. Blasfemia sin duda eran algunas, mas otras no; porque aunque un rey obliga al respeto, no es un ícono viviente ni una emanación del Más Lejano, y mal puede llamarse blasfemia a un mero insulto. En presencia del rey y de sus funcionarios religiosos, aquella tarde, mi razón se nubló y, si bien aborrecí la crueldad del espectáculo, dejé que el ritual —porque no otra cosa era aquello que un perverso ritual— pasara y me arrastrara, sin más resistencia que la del instinto. Con el tiempo aprendí incluso a suprimir esa piedad natural.
Cuando Livang-o-Xahyu terminó su confesión, el rey permaneció quieto y con los ojos bajos durante varios minutos. Nadie se atrevía a hablar, y hasta los esclavos que movían los grandes abanicos se quedaron paralizados, con lo cual el aire del pabellón se hizo sofocante y viciado. El rey levantó la vista y cerró su abanico de acero con un golpe seco.
—El rey no puede dirimir en los asuntos sagrados, maestro Telmer —dijo Kpulang—. Sea tu voluntad la que decida.
—Mi señor —dijo Telmer—, te ruego no me eleves a tales alturas, y decidas por mí, guiado por la Sabiduría y las Escrituras.
—Así sea —dijo el rey—. Por haber blasfemado de mi persona, Livang-o-Xahyu, te eximo de toda pena, porque no soy quién para juzgar sobre el lugar en este mundo donde el Más Lejano me ha enviado. Por haber blasfemado de las Escrituras y de la justicia del Más Lejano de los Dioses, la Sabiduría que los maestros me han transmitido decreta que debes morir. Que tu espíritu extraviado busque su camino de vuelta.
El artesano rompió en sollozos inaudibles. Los tres acólitos de Telmer-agür lo levantaron del suelo y lo arrastraron, casi, hasta la salida del pabellón.
—¡Alabada sea la Sabiduría que habla por tu boca, mi señor! —dijo el camarlengo.
El infortunado Livang fue ejecutado al día siguiente en la gran plaza del mercado de Bde’isi, cerca de donde él mismo había tallado y vendido su madera. A diferencia de otros reos, no fue decapitado sino atado a un gran palo y estrangulado de pie allí, con deliberada lentitud, mientras un funcionario leía la acusación y la sentencia pronunciada en el pabellón del rey.
Ese día y el siguiente no hubo más Argumentos, pero pronto todos en Vang supimos que los funcionarios sacros de la corte habían condenado a varias personas en otras audiencias en Töhwitur; los rumores agigantaban las cantidades de reos y los suplicios infligidos. No mucho tiempo después los acólitos de la Sacra Escuela se volvieron una presencia familiar en las calles.
5
En el décimo año del rey, Dmerot-akpá me retiró de casi todas las clases regulares y me otorgó el cargo de Auditor de Argumentos. Yo sería el encargado de revisar los detalles de los casos traídos ante la Sacra Escuela, corregir los errores argumentales y pulir las sentencias. El sencillo ritual que yo había presenciado por primera vez ante Kpulang ya no servía bien a los propósitos de la justicia sacra, cuya complicación había crecido y cuya incumbencia alcanzaba ya a todos los campos de la ley civil. Lamenté perder a mis alumnos, pero Dmerot-akpá me persuadió de que era preferible enfocar mi capacidad en este nuevo trabajo, sabiendo que aquéllos a quienes yo había iniciado en el estudio estaban ya en la buena senda.
Había hasta entonces sólo un Auditor en el reino, el maestro Yengma, en la Escuela de Töhwitur, pero el rey había decidido ampliar los tribunales. En Vang yo fui el único Auditor durante una primavera; en el verano asumieron el cargo Ka’uvi y Megbere, que habían estudiado a mi lado. Ka’uvi era de mi misma edad y un académico muy capaz, a mi juicio; a Megbere, un par de años más joven, lo consideré desde el principio malicioso y dado a la pereza, y no me equivoqué. No hubo conflicto entre nosotros, sin embargo, porque cada uno revisaba sus propios casos.
De vez en cuando llegaban todavía a los tribunales casos sencillos de blasfemia o profanación, pero la gente había aprendido prudencia al hablar, ya que los Guardianes estaban atentos en todas partes. Por lo demás, era muy raro que alguno de esos casos requiriera la participación de un Auditor. En cambio comencé a recibir para su evaluación una cantidad cada vez mayor de complicados Argumentos cuyos reos no eran ciudadanos comunes sino maestros de la religión. Las primeras veces intenté excusarme, ya que conocía personalmente a varios de los acusados, pero Dmerot-akpá insistió en asignármelos. Luego de varias discusiones comprendí cabalmente que yo mismo estaría en peligro si me resistía; el Tribunal Sacro juzgaba a sus propios miembros, silenciosa pero certeramente, por su capacidad de sobreponerse a sus instintos morales. Habría sido posible para mí renunciar a la tarea y volver a cultivar mis tierras, pero me esforcé por endurecerme y, para mi vergüenza, lo logré.
La muerte de Ele’i me había hecho dudar de mi fe y luego me había empujado de vuelta hacia ella: tal debía ser mi destino, pensé, y no sería correcto desandar el camino. Mis amigos y allegados se habían apartado de mí, temerosos de lo que representaba mi negra túnica. Mi casa estaba vacía de mujer y de hijos, y yo había hecho votos de no buscar ni una ni los otros, no fuera a perderlos y caer de nuevo en la desesperación. De manera que permanecí en mi claustro, rodeado de crecientes pilas de papeles donde, con mis justificaciones, absolvía o (con más frecuencia) condenaba a decenas de hombres.
6
Pasado el tiempo tuve secretarios y escribas, y pude otra vez dedicar algo de mi tiempo al estudio profundo, que había abandonado. Comprendí que los visibles huecos en lo que me había transmitido Pugal-akpá tantos años antes no eran fruto de su ignorancia personal sino el reflejo de una gran incertidumbre que ennegrecía el fondo de nuestras fuentes de saber. Temeroso, me pregunté si esto no era blasfemo, pero razoné que en ningún lugar de las Escrituras se proclamaba que allí estuviese el saber completo del hombre. Más aún, algunos de los testimonios de los Ancianos lo negaban explícitamente.
Harto del encierro, tomaba a veces algunos libros y papeles y salía, cuando no hacía demasiado calor, al gran parque detrás de la Escuela, y me sentaba en el suelo o sobre almohadones bajo un árbol. Esto no sólo me ayudaba a cambiar el aire sino a renovar mis pensamientos, y combatía (aunque eso no era de gran importancia para mí) la fama de ermitaño sesudo que mis largos períodos de aislamiento me habían acarreado. Algunos maestros tenían esa misma costumbre; cuando mis colegas Auditores la adoptaron también, sin embargo, la mayoría de aquéllos desapareció.
Un día en el que yo estaba sentado bajo mi árbol preferido, el Auditor Ka’uvi se me acercó y cortésmente me pidió permiso para sentarse a mi lado.
—Deseo comentarte algo que me preocupa, Dmiyo-akpá —comenzó sin más preámbulos—. Entiendo que es una indiscreción y espero me disculpes…
—Si has venido con un propósito firme y lo tienes en claro, no soy quién para oponerme —dije—. ¿De qué se trata?
—Hace unas novenas oí unos rumores sobre Wavah-intu-Bnör, aquel famoso médico que vive en Gbolük.
—Sí —interrumpí—, lo conozco. Viví en Gbolük durante mi juventud.
No mencioné que había sido Wavah-akpá el que trató a mi difunta esposa antes de morir. Pese a que consideraba a Ka’uvi un amigo, siempre había dejado fuera de nuestras conversaciones los detalles de mi vida anterior, sin entender yo mismo muy bien por qué.
—¿Sí? —Ka’uvi parecía aprensivo—. Bien, como sabrás, Wavah apenas si ejerce su arte hoy en día; se ha retirado, prácticamente, y se dedica al estudio de la anatomía. Hace unos años yo mismo aprobé una dispensa para que pudiese disponer de los cadáveres.
—Creo recordarlo, sí —dije—. ¿Y bien?
—El problema es que… bien, el rumor dice que está estudiando cadáveres de animales.
—No sabía que se necesitara una dispensa para eso, Ka’uvi-akpá —dije, sin pensar.
—No, no. El problema es que está haciendo algo que él mismo llama “anatomía comparada”. Ha hecho dibujos detallados de los cuerpos de varios animales y los ha puesto junto con los de los cadáveres humanos.
Yo estaba acostumbrado a oler el peligro y aquello me hizo dar un respingo, pero procuré conservar la compostura.
—Antes de que me digas qué piensas que quiere decir Wavah al comparar esos dibujos, ¿los has visto?
—N-no, no personalmente —dijo Ka’uvi—. Ya habrá tiempo. Pero este rumor no lo he escuchado en la calle; ha sido aquí en la Escuela. Uno de mis escribas lo oyó del secretario mayor de Megbere-akpá, y me temo que… bien, aquí radica la indiscreción, de hecho… Me temo que Megbere ya ha formado su juicio anticipadamente, y que la revisión del caso le tocará a él. Entiende, Dmiyo-akpá, que yo no sé si los rumores son ciertos, pero incluso si lo fueran, no es correcto que un maestro de la sacra ley juzgue por anticipado.
—No has hablado de esto con Dmerot-akpá, ¿verdad?
—No me atrevería a hacerlo con pruebas tan poco firmes. Me encuentro en un dilema —dijo Ka’uvi.
—Has sido prudente. Pero das por hecho que el caso será traído ante la Auditoría. ¿Sabes si la instrucción ya ha comenzado?
—Entiendo que se están buscando testimonios, lo cual significa que Wavah será arrestado pronto.
—Bien. No iré a Dmerot con esto todavía. Lo consultaré con Xalxen-agür.
(He de decir aquí que, por mucho tiempo, consideré estas vacilaciones y confesiones a media voz de Ka’uvi como un signo de debilidad, que me decepcionó; más adelante entendí que Ka’uvi había visto más que yo, con mucho más de ese instinto de justicia del que yo me ufanaba, y que si temía era por su propio espíritu y no por su puesto en la Escuela, ni tan siquiera por su vida.)
Xalxen-agür había sucedido a Telmer como camarlengo de la Sacra Escuela de Vang. Se lo juzgaba competente y hasta amigable, lo cual ayudaba a su función ampliada de organizar las oficinas del Tribunal que se encargaban de la búsqueda de pruebas materiales de los delitos contra la religión y aquéllas que procuraban los arrestos e interrogatorios. Yo sabía lo que ocurría en esos interrogatorios, pero no quería ver en Xalxen-agür el rostro de quien los ordenaba. Habíamos compartido varios años en la Escuela y él se había apoyado en mí, sobre todo, para entender los principios básicos de la Auditoría. Esto había requerido de cierto tiempo y había sido un favor de mi parte. La exégesis escritural le era ajena, una mera curiosidad, y el predicador ha dicho: “Ve y explora las montañas, pero vive en el valle, donde puedes cultivar y las tormentas no te tomarán desprevenido; navega los ríos, pero vuelve y haz tu casa en tierra firme, lejos de la arena; no te alejes de donde tus padres te han parido si Aquél que hace el destino no te empuja a marchar.” Ahora, así como yo había ayudado a Xalxen-agür a errar fuera de su dominio, le pediría que me dejara entrar en el suyo.
Me fue difícil encontrarlo en un momento libre, y para cuando pude finalmente disponer de él, el proceso contra el médico ya había comenzado. Xalxen me confió que el caso sería complejo y que, con toda probabilidad, terminaría en manos de Megbere, ya que era quien se encontraba más libre de trabajo en esos días. Eso, como bien sabíamos Ka’uvi y yo, no se debía a una mayor eficiencia o velocidad de raciocinio, sino al descuido. No quiere decir esto que fuésemos más compasivos; la debilidad del espíritu es comprensible pero sus consecuencias no siempre son excusables. Si dejásemos que las Escrituras fuesen contradichas y burladas por cualquiera, ¿qué sería de la Sabiduría que contienen? Y si el pueblo ignorase las Escrituras hasta el punto de creer que cualquier cosa puede extraerse de ellas, como algunos falsos predicadores han querido decir, ¿qué impediría que la religión se transformase en una farsa? Vivimos en el exilio; aquí, alejados del hogar, somos presa fácil del engaño, y se requiere de una firme guía para no desviarnos del camino recto.
Como Auditor, tenía vedado el acceso a los Argumentos iniciales del caso. Arreglé que uno de mis escribas, convenientemente disfrazado, se sentara en la audiencia pública y tomara notas para mí. Las pruebas confirmaban los rumores: que el médico había dedicado casi todo su tiempo, en los últimos dos años, a la disección de cadáveres de animales de todas clases, algunas veces con alumnos suyos como testigos, otras (la mayoría) en soledad, y que había hecho dibujos comparativos de los huesos, músculos, tendones y órganos blandos de unos y otros con los de cadáveres humanos. Ahora bien, la disección de cuerpos humanos está permitida a los fisiólogos, según las palabras del Anatomista: “Abrimos así los muertos con cuchillos finos como rayos de luz y los observamos de cerca, para descubrir los secretos de los vivos, nosotros que nos esforzamos por curar.” Nada dice la Escritura sobre la disección de animales. Pero esta “anatomía comparada” entraba en un terreno potencialmente herético, porque el hombre no es como los animales. “Todos los tuyos que han venido hasta aquí son familia”, dice la Escritura, pero no somos familia de los animales de este mundo: solos hemos sido enviados desde la Vieja Tierra y solos debemos aceptar el exilio, confiados en silencio en el destino que el Dios Más Lejano todavía controla a pesar de que habernos apartado de él.
Varias veces, imprudentemente, intenté hablar con el reo, pero mi rostro era de sobras conocido y los oficiales de la guardia expresaban tal sorpresa ante mi presencia indebida que en cada oportunidad me eché atrás. Tuve algo más de suerte con el defensor, que era uno de mis antiguos alumnos. Me mostró algunos de los dibujos del médico y me confió que se veía en dificultades, ya que Wavah no estaba dispuesto a negar su trabajo.
Tal como me había dicho Xalxen-agür, el caso resultó demasiado complejo para el tribunal ordinario y los jueces decidieron que debía revisarlo un Auditor. El día que supe esto fui, esta vez decidido, a ver al médico. Ignoré las miradas suspicaces de los guardias e hice que abrieran la celda para poder conversar con él.
No lo habían torturado; eso quedaría para más tarde, si se negaba a confesar. Era un hombre de unos setenta años, moreno y apenas arrugado, sin señales evidentes de cansancio, incluso luego de la temporada pasada en la cárcel. No le dije quién era, y él no me dijo si me había reconocido. Habían pasado muchos años, después de todo, y yo sólo había sido el esposo doliente de una de sus muchas pacientes.
—¿Hay alguien que pueda testificar en tu favor? —le pregunté sin más—. ¿Alguien que pueda alegar que tu empresa es pía y tus intenciones puras?
—No sé a qué llaman mis jueces “puro” o “impuro” —replicó Wavah, en voz baja y grave—. Dicen que he blasfemado de las Escrituras, pero eso es falso. Quizá he encontrado una falta en ellas. Nunca supe que eso fuese blasfemo.
—No lo es así como lo planteas —expliqué—, pero puede serlo si persistes en proclamar tu desafío. ¿Entiendes por qué no es posible tolerar que contradigas los conocimientos sagrados?
—Entiendo —susurró con furia el médico— que los mismos cortesanos del rey lo contradicen cada día, cuando llaman a su señor “soberano y conductor del mundo”. ¿A cuántos funcionarios han juzgado por poner al rey a la altura del Más Lejano?
—No sabes lo que dices —respondí en el mismo tono—. Nuestro rey es el soberano de la parte del mundo donde vivimos y esperamos que algún día un rey sabio como él reine sobre todo él. El Más Lejano no reina aquí; ha trazado el destino pero no interviene.
—No hace falta que me catequices —dijo el médico—. Conozco las Escrituras lo suficiente.
—Entonces debes saber que comparar al hombre y a los animales es blasfemia. Cierto es que nos parecemos, que tenemos boca y ojos y necesitamos aire para respirar y agua para beber, pero ¿cómo si no podrían ser las cosas? Pero bien sabes que no podemos comer su carne sin prepararla como indican los ritos, y que ellos rechazan la nuestra: porque no somos de la misma sangre.
—No discutiré contigo. Ni siquiera sé quién eres —dijo el médico. Lo miré, sorprendido, pero replicó—: Sí, maestro, ¡sé cuál es tu nombre! Pero no sé quién eres ahora. Quizá hayas sido enviado por mis enemigos para sonsacarme alguna confusión en mi debilidad.
—Tus enemigos te dan por condenado ya.
—Entonces pregúntales por qué tardan tanto.
Me levanté, sacudí la tierra de mi ropa y me fui, agotado y enojado. Había ido allí para entender la postura de este hombre que yo creía sabio y genuinamente interesado en la verdad, pero sólo había encontrado terquedad y persistencia en el error. Mi sola presencia allí podía acarrearme problemas.
Pocos días después terminaron los Argumentos y los papeles del caso le fueron remitidos a Megbere-akpá para su revisión, dándose por descontada una sentencia condenatoria ejemplar. Megbere hizo un trabajo desusadamente malo, que le valió una reprimenda (de la que nada supe hasta un tiempo después) de parte del Tribuno Mayor. Corrieron escandalosos rumores, de los cuales el menos verosímil indicaba que Megbere simpatizaba con las ideas heréticas del médico. Yo lo deseché prontamente; Megbere era, sino otra cosa, demasiado astuto para caer en una falta tan obvia. Otras habladurías apuntaban a la influencia de Xabiná-ntu-Kpe’er, cortesano de la familia del camarlengo de palacio y amigo de la infancia del reo. Que el poder o el mero dinero pudiesen comprar a Megbere me resultaba harto posible.
La cuestión quedó indecisa durante un tiempo, hasta que el Tribuno Mayor, por orden del mismísimo rey, decretó insólitamente que los dos Auditores restantes, es decir, Ka’uvi y yo, debíamos revisar la fallida revisión de Megbere. No queriendo incurrir en la ira de Kpulang, acometimos la tarea enseguida. Ka’uvi, por una vez imprudente, sugirió que no debíamos dejar fuera de nuestra sentencia un comentario sobre la pésima calidad de la exégesis realizada por Megbere. En otras circunstancias lo habría apoyado: un Auditor descuidado tanto podía liberar a un criminal como condenar a un inocente, y al hacerlo echaba sombras sobre toda la Sacra Justicia. Me pareció, no obstante, que denunciando a Megbere sentaríamos un precedente para otros que quizá buscasen denunciarnos a nosotros, con o sin causa válida. Como fuere, Megbere ya había caído en desgracia por el simple hecho de haber sido interpelado y desautorizado; no era necesario ni piadoso hacer más.
A poco de comenzar, Ka’uvi había asumido (sin darse cuenta) el rol de acusador, y yo el de defensor; el trabajo resultante quedó, así, estructurado casi como un diálogo o quizá más bien como un sinuoso monólogo, al que sólo un gran trabajo dio una forma aceptable. No es que yo creyera en la inocencia del médico; por el contrario, estando ya predispuesto en su contra por nuestra entrevista, me esforcé por no dejar que esto influyera en la revisión final. En tanto, Ka’uvi daba por sentada la culpabilidad del reo basándose en las pruebas y testimonios ya presentados, y sólo quería que ésta quedase meridianamente demostrada, para redimir al tribunal de toda duda sobre su parcialidad cuando fuese leída ante el pueblo y el rey.
Yo argumenté, en defensa del médico, que la Escritura no es completa, en tanto no codifica todos los aspectos de la ciencia humana; que estos huecos o faltas no son tales, y señalarlos o intentar llenarlos no implica necesariamente una impiedad; que (por ejemplo) nada dice la Escritura sobre el carácter comestible de ciertos peces o la manera correcta de prepararlos, y sin embargo existen hoy ritos para ello, creados por hombres piadosos sin más guía que una exégesis rudimentaria de la Escritura y su propio criterio. Ka’uvi contraargumentó a esto que la Escritura misma utiliza y aconseja la analogía de ritos y formas, para no condenar al hombre a la repetición y al encierro; que, dicho esto, los mismos pasajes advierten del exceso y prohíben los saltos imposibles del pensamiento; que, finalmente, no era difícil ver en los estudios del médico Wavah una insistencia en tales excesos, por cuanto el mismo no había simplemente cubierto analógicamente una aparente deficiencia de la Escritura sino que había buscado expresamente, según sus palabras, dichas deficiencias con el objetivo de hacerlas pasar por errores.
En una pausa luego de varios días de debate y de escribir y desechar borradores, supe por Xalxen-agür que el médico había sido entregado a los interrogadores; por orden de quién, no pudo revelarlo. Esto me pareció ofensivo, sin importar que yo mismo lo había esperado. Nada podía hacer yo; incluso saber esto me colocaba en una posición incómoda, si no ilegal. Me rehusé a aceptar lo ocurrido y durante varios días más batallé contra los argumentos de Ka’uvi. Revisé la jurisprudencia y terminé, fatalmente, tratanto de interpretar los intrincados dibujos anatómicos de Wavah, que hasta entonces había ignorado y que debía seguir ignorando, en tanto no constaban en los papeles oficiales de la causa. Muchas dudas me asaltaron entonces; lo que traslució de ellas fue suficiente para alarmar a Ka’uvi-akpá, quien me urgió a acabar de una vez con la tarea y me recordó la desafiante contumacia del médico.
Dejé de lado entonces mis objeciones y, junto a la de mi colega, puse mi firma en un documento de impecable erudición, que condenó a Wavah-intu-Bnör al garrote y que fue largamente alabado en la Sacra Escuela.
7
En el vigesimosegundo año de su reinado, el rey Kpulang, enfrentado a conflictos dentro de su propia casa, pero envalentonado por la reciente conquista de la campiña de Uxara (al norte de Töhwitur), que la adulación de sus cortesanos transformó absurdamente en una gesta heroica, se lanzó a una campaña contra los reyezuelos de los territorios septentrionales de Bdilüm y Aramphar. Esta arriesgada apuesta pagó con creces al comienzo, puesto que —como sabe todo gobernante sagaz— no hay nada mejor que un enemigo exterior para lograr que se acallen las voces de disenso al interior. La ciudadela de Aramphar fue sitiada, tomada y saqueada con prontitud, sus habitantes masacrados o capturados y vendidos como esclavos.
No siendo amante de la guerra, reconocí de todas maneras que Aramphar había sido culpable de retrasar el pago de tributos acordados y de estorbar el paso de las caravanas de mercaderías y alimentos hacia nuestro reino.
Pocas novenas después de la caída de Aramphar me fue asignado un joven esclavo norteño, proveniente de un grupo especialmente seleccionado para atender a la Sacra Escuela. Esto me disgustó al principio, pero la mayoría de los sirvientes de baja categoría de la Escuela que eran hombres libres habían sido reclutados para la campaña. El joven esclavo, que se llamaba Imtet, se ganó mi aprecio eventualmente. Los altos guardianes de la religión habían proclamado, junto al rey, que los norteños eran, además de desleales, viciosos y blasfemos; en Imtet comprobé que tales calificativos eran injustificados. En las guerras los hombres pueden morir o vivir, pero en ninguna sobrevive la verdad. A juzgar por lo que Imtet contaba de su hogar, los arampharitas no cumplían con los ritos menos que nosotros, ni caían con menor frecuencia en el olvido del Más Lejano.
De los norteños se decía también, medio en broma, que comían cualquier animal más grande que un puño y que no desdeñaban la sangre ni las vísceras. Imtet pronto aprendió que las prescripciones dietarias de la Escritura no eran tomadas a la ligera en Vang, y tuve que persuadirlo de que me hablara del tema con franqueza. Las Escrituras no prohíben o permiten por capricho, sino con base en la sabiduría de los Ancianos, y yo sentía curiosidad por saber qué ocurría entre quienes olvidaban esa sabiduría. Imtet no sabía leer y tampoco había tenido instrucción en las Escrituras, pero me explicó que sus maestros de la religión habían determinado hacía tiempo que algunas prohibiciones eran sólo aparentes, puesto que violarlas no producía ningún daño. Naturalmente me escandalicé ante esa idea, pero más tarde recordé aquel pasaje, poco tenido en cuenta a decir verdad, del Libro Amarillo de Ixah, que dice: “El hombre sensato no vive en el temor a la transgresión; vive con prudencia pero no escondido. El hombre sensato prueba los manjares que se le ofrecen, y no rechaza los que no conoce.” Y también recordé la admonición del Anciano: “¿Por qué juzgas al hombre que no has visto actuar? ¿Juzgas acaso a un árbol por otra cosa que su fruto?”. Imtet parecía un joven sano y recto; me serené pero le advertí, sin embargo, que no diera a conocer sus desviaciones.
Mientras esto ocurría, malas noticias se filtraban desde el frente de batalla. El rey de Aramphar, Madmé, había escapado de la ciudad con buena parte de su ejército, perseguido por las huestes de Kpulang. Pero la mayoría de nuestros hombres habían sido seducidos por el pillaje. El ejército arampharita huyó así libremente y llegó ante las puertas de la fortificada ciudadela de Bdilüm. Madmé se humilló ante Zri’aq, rey de Bdilüm, y le prometió lealtad a cambio de su protección. Bdilüm casi duplicó, de esa manera, el tamaño de su ejército. Kpulang-xai, enfermo de unas fiebres, se había retirado del frente, y sus generales holgazaneaban entre las ruinas de Aramphar y los campos de los pueblos vecinos.
Entonces Zri’aq de Bdilüm salió de la ciudadela; marchando de noche, a la luz de una conjunción de lunas, los ejércitos de Bdilüm y Aramphar, uno por cada lado, encerraron a las huestes del sur y las aniquilaron. Después, ignorando los pueblos pequeños en su camino, fueron directamente hacia Töhwitur y le pusieron sitio. Era la quinta novena del verano y el agua escaseaba; los sitiadores cortaron los canales de irrigación y dejaron que la ciudad se secara, hasta que los gritos de sed de sus habitantes se escucharon desde el otro lado de las murallas.
Kpulang-xai murió, según se dijo luego, entre terribles convulsiones; su chambelán ordenó cremar el cadáver y ocultar las cenizas para evitar su profanación, que preveía en caso de que los enemigos entraran a la ciudadela. A la reina Libaye le fue ofrecido asilo con la condición de abandonar la corte y contraer matrimonio con Madmé de Aramphar, pero sin ofrecérsele ninguna seguridad sobre su hijo y heredero del rey, a la sazón de 13 años de edad. Optó Libaye-rang, entonces, por huir disfrazada con él. Una patrulla de Bdilüm, sin reconocerlos, los mató a ambos en medio de la campiña al noreste de Vang un par de días después.
Töhwitur cayó luego de seis novenas de sitio, con pocas bajas. Zri’aq, con buen criterio, se limitó a saquear las arcas reales y a comprar (o ganarse con amenazas) la lealtad de los cortesanos mayores y de los miembros más prominentes de la Sacra Escuela. Los esclavos tomados por Kpulang en Aramphar fueron liberados; los conscriptos del ejército de Töhwitur, desarmados, fueron enviados a reconstruir la ciudad destruida. Zri’aq no ocupó el trono y le negó al codicioso Madmé de Aramphar tomarlo. Uno de los cortesanos de Bdilüm, Alwi-ntu-Sparax, fue designado como regente, y se ganó bien pronto el apoyo de los guardianes de la religión y de los comerciantes más ricos, interesados en que todos los asuntos de la ciudad siguieran, en lo posible, como eran antes. Así, entre ignominia y componendas en lo alto, pero con relativa paz para el pueblo, terminó el reinado de Kpulang-xai.
8
Cuando se conoció la noticia de la muerte del rey, la reina y su único heredero, los gobernadores de Vang y Degbá se apresuraron a emitir grandes lamentaciones. A continuación enviaron emisarios a Zri’aq-’ai con cartas repletas de halagos a la prudencia y clemencia del soberano, aunque sin ponerse bajo su mando. El cálculo fue correcto, ya que el rey de Bdilüm no había iniciado las hostilidades y no tenía interés alguno en dispersar y adelgazar su ejército en una campaña más al sur. Prometió libertad de paso a las caravanas y dejó, en adelante, que cada una de las ciudades se manejara como mejor supiese. Como es natural, esta independencia haría a las dos ciudades del sur más débiles que cuando se encontraban unidas al mando de Kpulang; pero tan corta es la visión de la mayoría de los líderes que ambos quedaron conformes.
El destino de las Sacras Escuelas corría ahora cierto peligro, ya que habían sido creadas por el rey venciendo una gran resistencia local; el pueblo, que no se había resignado a ser vigilado en su virtud y en el cumplimiento de los ritos, ansiaba rebelarse, y no pocos de sus patrones —grandes comerciantes, terratenientes, ministros— alentaban esa rebelión en secreto.
Me era imposible, en este ambiente, permanecer fuera de las cuestiones políticas, que prefería evitar. Mi situación se resolvió por sí sola, finalmente. La Auditoría fue disuelta de hecho, al no enviársele casos durante todo el otoño que siguió a la caída; el día después de las festividades de Año Nuevo, Xalxen-agür nos notificó a Ka’uvi y a mí (no a Megbere, que había sido expulsado varias cuadernas antes) que no cumpliríamos más funciones, pudiendo, si lo deseábamos, permanecer en la Escuela como lectores, con un estipendio correspondiente al de magistrados retirados. Aceptamos, más por temor que por convicción.
Pasado un año sin novedades, me acomodé a mi modesto trabajo y comencé a aceptar alumnos privados en mis horas libres. La Escuela me había preparado para realizar la Transmisión, pero jamás la había practicado antes; hice un esfuerzo por recordar cómo Pugal-akpá me había enseñado a mí, reinicié mis estudios y poco después me encontré llevando a la casa de un adolescente la caja con las bolitas de madera que representaban el sol y los mundos oscuros. Mi alumno no era muy brillante ni curioso y la experiencia fue algo decepcionante, pero yo confiaba en mi capacidad y no dudé en persistir. Un tiempo después ya tenía tantos alumnos como podía manejar, y una modesta fama entre las familias devotas.
Imtet, mi joven esclavo, permaneció conmigo. Recordando a mi padre, le di la libertad en cuanto cesaron mis obligaciones urgentes en la Sacra Escuela, pero como no tenía familia en su tierra, excepto una hermana, y deseaba ganarse la vida, lo tomé como sirviente y le permití construirse una pequeña cabaña en mis tierras y sembrar allí una parcela para su propio uso.
Transcurrieron las estaciones. En Bdilüm el rey Zri’aq, aquejado de grandes dolores, abdicó el trono en favor de su hijo, que tomó el nombre de Zranek. Madmé de Aramphar complotaba desde hacía tiempo con varios nobles de la corte de Zri’aq para rebelarse en cuanto se presentara un momento de debilidad del rey, pero Zranek-xai descubrió y ejecutó sumariamente a los conspiradores. Después, alejándose del aire enrarecido y de las amenazas de veneno y puñales de la ciudadela de Bdilüm, movió su capital a Töhwitur, a la que rebautizó Vinud-ir-Akawe, “Ciudad del Trono”, larga expresión que fue prontamente abreviada a “Vindir”. Los gobernadores de Vang y Degbá, con razón, temieron por su poder. Zranek-xai retomó la costumbre del depuesto Kpulang de visitar las ciudades con una corte itinerante, montando un gran espectáculo para sobrecoger al pueblo y mostrarle a los señores locales a quién debían obediencia.
Zri’aq había desatendido la Sacra Justicia, pero su hijo, ávido estudioso de tácticas políticas, halló gran provecho en imitar a Kpulang también en esto. Se cuidó muy bien de volver a perseguir a la gente común por transgresiones menores o de despojar a mercaderes o terratenientes usando amenazas de acusaciones de impiedad, como —he de confesarlo— varios de mis superiores de la Sacra Escuela habían hecho, enriqueciéndose de manera visible y vergonzosa. Se enfocó, en cambio, en las herejías, especialmente dentro de los cuadros de los guardianes de la religión. Por qué lo hizo es un misterio para mí; parecía ser un cruento entretenimiento para un monarca que no conocía ni comprendía los placeres del intelecto. Ka’uvi opinaba que Zranek estaba eliminando de los altos cargos religiosos y de posiciones de influencia a todos aquéllos que tuviesen lealtades dudosas, ora con los gobernadores, ora con su propio padre, que (según se rumoreaba) desaprobaba su comportamiento.
Cuando por un bando del propio monarca, en su segundo año, supe que las mazmorras del castillo de Vindir habían sido ampliadas para recibir a varias personas que conocía, deposité una plegaria de agradecimiento por haber sido pasado por alto, reflexionando que había sido una suerte, a fin de cuentas, no haber escalado en las traicioneras jerarquías de los magistrados religiosos y haber sido devuelto a mi humilde condición de maestro.
9
Era el otoño cerca del final del tercer año del reinado de Zranek. Yo volvía, caminando (era un placer para mí caminar, cuando la distancia lo permitía) a casa. Imtet me vio venir y me saludó desde lejos con inusual apremio, como si llamara. Apuré un poco el paso. Imtet se había casado y tenía ya dos hijos, que correteaban a su alrededor, contagiados de su excitación. Tenía un tubo de madera en la mano, que me tendió.
—Maestro Dmiyo, ¡qué bueno que llegas temprano! Han venido de la corte del rey. Eso dijeron, al menos. Dos personas muy bien vestidas, con los íconos.
Extraje del estuche un papel enrollado, que portaba el sello del Camarlengo Real.
—¿Cuándo fue eso? —pregunté, abriendo el rollo.
—Hace como dos horas, maestro. Querían esperar, pero los convencí de que podían dejarme el mensaje, que yo lo entregaría. Les dije que no vendrías hasta el anochecer.
(Era la hora vigésima y el sol, grande y anarajando, todavía calentaba el suelo.)
El mensaje era el siguiente:
CONÓZCASE EN TODAS LAS TIERRAS que el Soberano, Zranek-xa’-intu-Zri’aq-engai, Monarca en Vinud-ir-Akawe, HA DECRETADO:
Que las onerosas confusiones causadas en los ritos del pueblo y en el entendimiento y el juicio de los guardianes de la verdadera religión por las diferentes interpretaciones de las Escrituras, los Libros Anexos y las Predicaciones no deben dejarse pulular y prosperar;
Que para que no pervivan dichas confusiones y contaminen la paz y la armonía de nuestro reino con las Fuerzas, ni quede vedado a nuestro pueblo y nuestros maestros la Vuelta al Hogar, si el Más Lejano de los Dioses lo permitiere a su tiempo, como confiamos, deben determinarse de una vez y para siempre las correctas lecturas de los antedichos Libros y sus significados;
Que la manera que más place a la Armonía del Mundo para completar dicha tarea es la reunión de un Concilio de Maestros de la Religión, donde los sabios, con la venia del Monarca, buscarán y fijarán aquellas lecturas que sean las más claras y meridianamente verdaderas, y expurgarán las que sean incompletas o induzcan al error.
SEPA QUIEN RECIBA este aviso de la voluntad del Soberano Zranek-xai que por su piedad y su sabiduría se ha reservado para él un lugar en el Concilio, al cual deberá concurrir según se indica.
Seguía una breve aclaración personalizada, “DIRIGIDO a Dmiyo-akpá, Maestro de la Religión, en Gbolük-an-Vang”, etc., y la indicación de que el primer encuentro del Concilio se celebraría en Vindir, ante el mismísimo rey, en un plazo de nueve días.
Una novena no era demasiado tiempo para poner en orden mis asuntos. No tenía idea de lo que el Concilio podría implicar: ¿debería quedarme en Vindir un día o dos, una cuaderna, una estación completa, hasta que el rey dispusiese? ¿Quién pagaría mis gastos allá? ¿Sería cortés siquiera preguntarlo, considerando el alto honor que (a todas luces) se me hacía al invitarme?
En mi vida había leído una proclama de tal presunción, tan alta que rayaba en el ridículo. Nuevamente mi falta de roce con la política de la corte jugaba en mi contra: no sólo me paralizaba la sorpresa, sino que no tenía manera de juzgar si aquella invitación era una trampa o sólo un signo de que el rey se encontraba aburrido. (Los autócratas sin nada para hacer se vuelven peligrosos: eso sí lo sabía.)
Le pedí a Imtet que cenara conmigo esa noche, para tener alguien con quien charlar. Después de comer le leí el mensaje. Aunque ignorante de la Escritura, Imtet era sagaz y no tuvo dificultad en entender de qué se trataba el asunto.
—Maestro, el rey quiere que le digan qué está bien y qué está mal. Y que esté bien lo que él hace y mal lo que hacen los que se le oponen. ¿No crees eso?
—Es razonable pensarlo —dije—, pero ¿para qué? ¿Acaso no tiene ya bien sujetos a todos los Guardianes?
—Ah, pero ¿quién los escucha?
—No entiendo qué quieres decir, Imtet.
—Quiero decir, maestro, que nadie escucha a los Guardianes; la gente sólo les teme, y mucho menos desde que se cerraron los tribunales sacros. La gente tampoco escucha a los maestros, salvo los niños, que están obligados a escuchar… con perdón.
—Estás perdonado. ¿Y eso qué tiene que ver?
—Maestro, pienso que el rey quiere unas Escrituras sencillas, que cualquiera pueda entender, para poder metérselas en la cabeza a las personas mayores. El viejo rey Zri’aq, según recuerdo, tenía sus predicadores públicos. Cuando yo vivía a media hora de Aramphar solían aparecer en mi pueblo; en la ciudad pululaban. Yo era muy pequeño para entender todo lo que decían, pero aún puedo repetir de memoria algunas cosas que ellos enseñaban.
La intuición de Imtet me sorprendió. El plan de Zranek-xai resultó ser precisamente ése y poco más. Pero no me adelantaré a los hechos.
Al día siguiente marché a la ciudad. Xalxen había dejado de ser camarlengo de la Escuela; tenía algún empleo misterioso e indefinido en el cuerpo de funcionarios reales que lo mantenía siempre ocupado. Su despacho era como un cruce de caminos para rumores de todo tipo, como es natural, y nuestra larga familiaridad (no la llamaré amistad) me permitía estar al tanto de ellos. Le pregunté a Xalxen, pues, qué estaba ocurriendo.
—Mira, Dmiyo, es difícil saberlo con seguridad, pero no debes preocuparte por los detalles logísticos. El rey tiene preparada una gran recepción, durante la cual tendrás que hablar con mucha gente que no sabe de nada salvo de intrigas cortesanas, me temo, pero eso es todo. Se te pagarán viáticos, podrás alojarte en Vindir con comodidad y hasta leer los manuscritos de la Biblioteca de la Sacra Escuela allí. ¿Eso te gusta, no?
—Parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Y cuánto tiempo durará esto? Tengo alumnos, y además mis tierras no se atenderán solas.
—Entiendo que tienes un esclavo muy eficiente.
—Es un sirviente libre, y muy prudente, pero no un administrador —repliqué, comenzando a molestarme.
—Ya, ya, no te apures. Tendrás que resolverlo. Puedo recomendarte a alguien. De todas formas ya habrás sembrado, me imagino. Bueno, no soy un labriego, no sé nada de todo eso, pero el rey te ha mandado llamar; si pierdes tu cosecha, sea por su gloria. Y podrás pedir un reembolso por tus perjuicios. ¿Quieres hacer una declaración ahora? No, mejor no; lo haremos como debe ser, con una…
—Está bien, Xalxen —interrumpí—. Estoy seguro de que te encargarás. No moriré de hambre. Sólo te pido que vigiles mi casa por el tiempo que sea necesario. Que, dicho sea de paso, no me has dicho cuánto será.
—Eso es decisión del rey, naturalmente —dijo Xalxen—. No supongo que recomponer las Escrituras sea algo de unos pocos días, pero tampoco creo que deba hacerse todo de una vez y en el mismo lugar. Quizá sólo debas estar un par de novenas allá y luego puedas volver a estudiar el asunto con más tranquilidad en tu casa. No es trabajo para una persona, pero para eso existen las cartas y los mensajeros.
—Comprendo. Me pongo en manos de la sabiduría del rey… y la de sus tenedores de libros. Gracias, Xalxen.
—No es nada. Enviaré a alguien a tu casa, ¡no pierdas el sueño!
Volví a casa y pasé un rato escribiendo notas de disculpa a los padres de mis alumnos, explicándoles que debería ausentarme por un plazo indeterminado. Después me reuní con Imtet. El muchacho debía ser capaz de lidiar con la casa y con las tierras cultivadas. Era muy capaz y yo tenía absoluta confianza en su criterio, pero durante la siembra yo había observado que los trabajadores del campo lo trataban displicentemente. Era, después de todo, un esclavo liberto y un extranjero. Para que se sintiera seguro en su posición, llamé a su esposa y frente a ella lo nombré capataz, con cierta ceremonia. Lo puse por escrito y le di el papel con mi sello, para que lo conservara y lo hiciese valer. Imtet nunca había aprendido a leer muy bien, pero le hice memorizar el texto. Le compré una túnica nueva y lo obligué a practicar hablando en tono imperativo. Era una comedia necesaria para mi tranquilidad.
Empleé el resto de la novena en llevar mis notas a las casas de mis alumnos, en avisar a mis vecinos de mi ausencia y en poner en orden todo lo que pudiera ser hecho por anticipado. Imtet me observaba con rostro preocupado pero (tal era mi esperanza) aprendiendo de mí mientras lo hacía. Preparé ropa, libros y materiales de escritura para llevarme. El último día, por la noche, busqué el consejo sin palabras de mis animales-fuerza y elevé una plegaria al Más Lejano de los Dioses. Era una impiedad; no somos dignos de hablarle al Más Lejano, aunque confiemos en que escucha. Me fui a dormir; después de una hora de febril inquietud, pude conciliar el sueño.
10
Vindir, Vidnu-ir-Akawe, la Ciudad del Trono, la antigua Töhwitur, estaba embanderada para recibirnos. Estandartes reales colgaban de los balcones; eran de color de las esmeraldas y con finas líneas negras y llevaban la imagen del ícono-poder de Zranek-xai, que era una flor negra con cinco pétalos trapezoidales. La flor original era una ahring y era verdaderamente del color del cobre pulido en un día nublado; sus pétalos, triturados e infusionados, tanto podían sofocar las más terribles migrañas como detener el corazón para siempre. Pensé en el dicho médico, que la Escritura citaba con aprobación, acerca de cómo el remedio y el veneno son lo mismo en distintas dosis; pensar en los médicos me hizo recordar a Wavah-akpá.
Yo no recordaba haber entrado nunca en el Palacio. Se decía que Zranek-xai había remodelado y adornado tanto las salas que el visitante habitual no lo reconocería. Aún aprensivo como estaba, no registré los detalles. Junto con otros varios maestros, fui recibido por un ujier que nos dirigió hacia el mismísimo Camarlengo Real, un hombre gordo y excesivamente vestido que se presentó como Elikpa-ntu-Aqrot. Con rapidez y sin grandes floreos fuimos enviados a nuestras habitaciones asignadas para poder descansar del viaje. El rey nos vería al anochecer en el Salón de los Frescos, para un banquete en honor del Concilio, que no comenzaría sino hasta la mañana siguiente.
Mi habitación era, piadosamente, pequeña y sin demasiado lujo, excepto uno: poseía un cuarto de baño propio con una bañera, a la que suplían de agua dos válvulas, una para agua fría y otra para agua caliente. Imaginé que si mi humilde cuarto tenía instalado este sistema, buena parte de las decenas de habitaciones del palacio debían tenerlo también. ¿Qué inmensos reservorios, llenados cada día con bombas accionadas sin parar por animales o esclavos, habría en los altos del palacio para permitir que el agua fluyese? ¿Cómo funcionaban las calderas que mantenían el agua caliente a una temperatura adecuada, sin dejarla entibiarse ni excederse hasta que quemara las manos?
El baño hizo su tarea de ablandarme. El lecho era mullido y levemente fragante. Desperté con un sobresalto; una ventana que daba a un patio interior me mostró que el día había avanzado pero el sol todavía no estaba poniéndose. Me senté, sin salir de la cama, y me quedé pensando, somnoliento, en lo que me esperaba, pero no logré imaginar nada. Una media hora más tarde, mientras consideraba la posibilidad de vestirme y salir a explorar el Palacio, un sirviente entró en la habitación, precedido por unos suaves golpes en la puerta. Traía una pequeña bandeja.
—Maestro Dmiyo —dijo—, mi señor el Camarlengo de nuestro Rey me envía a avisarle que la recepción comenzará dentro de seis décimas. Ya que nuestro Rey ofrecerá un banquete, le ha enviado sólo algo pequeño para abrir su apetito. Mi señor desea saber si este cuarto es adecuado y si el maestro desea alguna cosa.
—Todo está muy bien, gracias —contesté. Tomé de la bandeja una pequeña taza, que olía a alcohol, y un minúsculo bizcocho expertamente amasado en forma de flor.
El sirviente se retiró haciendo reverencias. Tiré el licor; la bebida, que nubla la mente y suelta la lengua, no es preludio aconsejable para un encuentro de cerca con un rey cruel y caprichoso. El bizcocho era delicioso e insuficiente. Me vestí y me peiné como mejor pude y traté de atisbar a través del increíblemente caro vidrio de la ventana, fino y casi transparente, hacia el patiecito, donde el resplandor del sol ya no alumbraba.
Se oyó un sonido bajo y rítmico. Una campana, en algún lugar, estaba sonando; las ventanas vibraban. ¿Sería acaso la llamada a la recepción? Salí al pasillo y busqué a quien pudiese orientarme. Un ujier me indicó el Salón de los Frescos; varios de mis futuros compañeros del Concilio estaban ya allí, en grupos que charlaban entre sí. Había pequeñas tarjetas en las mesas, indicando los lugares que cada uno debería ocupar, pero nadie se había sentado aún. Las mesas estaban cubiertas por telas de colores vivos.
Varios sirvientes, vestidos evidentemente para la ocasión, aparecieron de rincones secretos y nos indicaron que tomásemos asiento. Llegaron más invitados; los sirvientes se atareaban para recibir a cada uno y enviarlo a su lugar, mientras otros traían copas y fuentes con comida. Pronto las mesas estuvieron colmadas. Había grandes bandejas con pilas de lonjas de carne; fuentes hondas, más pequeñas, con salsas de varias clases; pequeños cuencos con bocados fritos, glaceados, tostados. Había vinos de los tres colores y aguas fragantes, fantásticamente coloreadas. En un extremo del salón había una especie de hogar u horno móvil donde los cocineros mantenían calientes las carnes y las verduras cocidas; en el otro, un extravagante armazón de madera tallada con la forma del Palacio, entre cuyas vigas brillaban barras de hielo, y dentro del cual se mantenían fríos licores y cervezas.
Sentado a mi lado izquierdo había un maestro de la Sacra Escuela de Vindir, de nombre Bnagün; a mi derecha, el muy respetado Lo’ang-int-Ovak, miembro retirado del Tribunal de Vang. Bnagün no dejaba de maravillarse en voz alta por la riqueza del festín. Aquel despilfarro me parecía a mí incongruente con la piadosa tarea que nos había sido encomendada, pero fui prudente y me limité a asentir ambiguamente.
Se oyó un murmullo, unas corridas de los sirvientes, y después el Camarlengo Real anunció con voz tonante:
—¡El rey!
La mesa del rey estaba ubicada en el fondo del salón, elevada sobre una plataforma. Zranek entró precedido por varios niños. Bnagün se inclinó sobre mi hombro y me susurró:
—Ésos son algunos de sus bastardos. Los lleva a todas partes, vaya a saberse por qué.
Los niños se arremolinaban en torno al rey; se encaramaron a las sillas a ambos lados de la gran sede real y comenzaron sin más ceremonia a comer vorazmente de los bocadillos que ya habían sido dispuestos. A un gesto del Camarlengo nos pusimos de pie; el rey sonrió.
—Siéntense, maestros —dijo, mientras hacía lo propio—. Bienvenidos. Vamos a comer; no los aburriré con un discurso hasta que estén suficientemente fuertes como para oírlo. —No lo había escuchado nunca en persona; su voz era fuerte y franca, sin huellas de refinamiento y con bastante acento del norte.
Aquella pareció funcionar como una señal; los sirvientes, que habían quedado firmes y serios en los rincones, se apresuraron a llenar la mesa del rey y las de los altos funcionarios (en plataformas más bajas a ambos lados de la mesa real) con manjares y bebidas. El rey comía y bebía pausadamente, con muestras de gran placer. Intenté hacer lo mismo.
De vez en cuando Zranek llamaba a un sirviente y ponía en un trozo de pan algo de su comida, que le era llevada con cierta solemnidad a uno u otro funcionario. Aquello debía ser un gran honor, puesto que el susodicho invariablemente se ponía de pie y agradecía al rey. Pronto, incluso alguien tan poco experimentado como yo en las sutilezas cortesanas podía saber cuáles de aquellos funcionarios gozaban del favor real (o de su atención, que podía no ser una buena noticia) y cuáles no, y de estos últimos, a cuáles más les preocupaba.
Bnagün se inclinó sobre la mesa y miró con atención a Lo’ang-akpá, que tomaba frugales bocados con las puntas de los dedos.
—El maestro conocerá, me imagino, los rumores que corren sobre las costumbres culinarias del rey —susurró.
El viejo juez no se inmutó.
—No me ocupo mayormente de rumores, maestro —replicó.
—Desde luego. No irá el maestro a creer que soy un murmurador. Sólo que en el norte, bien, se estilan ciertas cosas que, hmm… Nuestro rey es un hombre pródigo pero sencillo, que conserva sus costumbres.
—Tuve una vez un esclavo norteño —dije, menos para contribuir con la conversación que para quebrar la incomodidad de estar silencioso en el medio de ella—. Una vez me dijo que allí los maestros de la religión interpretaban la Escritura a su manera…
Me detuve; Lo’ang-akpá estaba mirando hacia la mesa del rey. Sus nudillos se habían puesto blancos. Un murmullo recorría el salón, haciéndose más y más notorio a medida que las demás conversaciones iban apagándose. Un sirviente acababa de entrar al salón empujando una mesa móvil, sobre la cual, en una gran bandeja adornada con hojas verdes y flores blancas, iba el cuerpo humeante de un animal, a todas luces recién horneado y glaceado. No se había escatimado detalle alguno; en el lugar de los largos pabellones auditivos colgaban unas lonjas de carne, cosidas a la cabeza; los ojos habían sido reemplazados por bolas de alabastro pulido; una cola hecha de pequeñas salchichas remataba el trasero. El animal tenía las mandíbulas abiertas y aún desde mi distante mesa se apreciaban los grandes y blancos dientes. Estaba erguido, como en vida, sus cuatro patas en apariencia listas para dar un paso adelante. Esas patas y esos dientes, las largas orejas y la cola sin abanico, todo se combinaba para descartar cualquier confusión.
El rey bromeaba con sus niños, distraído; levantó la vista, miró a su alrededor, y los murmullos murieron casi instantáneamente. El sirviente cortó un trozo del lomo del animal y lo sirvió en su plato. Los niños, alborozados, recibieron las salchichas de la “cola”.
Bnagün se cercioró rápidamente de que el rey no estuviese mirando hacia nosotros, se inclinó nuevamente y nos echó una mirada silenciosa y expresiva a mí y a Lo’ang. El viejo estaba intentando infructuosamente terminar de tragar un bocado.
—Veo —dije muy pausadamente— que el maestro Bnagün no transmitía meros rumores.
—¿Cuál es el propósito de esta demostración? —preguntó Lo’ang sin dirigirse a nadie en especial y sin sacar la vista de su plato.
—Estoy tan desconcertado como ustedes —dijo Bnagün—. El rey ha sido siempre pródigo pero nunca… hmm… indiscreto.
—¿Quiénes son ésos que se sientan allá? —pregunté—. A la izquierda del rey, esos tres. Los tres recibieron ese bocado inmundo.
—El de más cerca es Smiwa, un pariente del rey…, un primo en tercer grado o algo así. Supervisa los ganados y los cultivos del rey. El otro es Phe’ande; maneja la Guardia de la Ciudadela. No conozco al tercero. Debe ser un norteño venido hace poco aquí. El rey ha traído a muchos de ellos —terminó Bnagün, bajando la voz con disgusto.
—¿Y aquellos otros? —señalé con la vista hacia una mesa a la derecha—. Ésos no son funcionarios; no tienen el tipo ni la vestimenta.
—Más gente del norte. Maestros de la religión, o más bien predicadores —dijo Bnagün, y ahora su desprecio era evidente—. No sé sus nombres. Han estado metiendo la nariz en la Sacra Escuela.
Un sirviente se acercó. Traía un gran trozo de carne y unas hojas verdes sobre un gran trozo de pan. Lo ofreció con un gesto ceremonial, sin una palabra, al tribuno. Lo’ang miró la carne, humeante y jugosa. El sirviente no se movía ni hablaba. Finalmente dijo:
—Maestro, el rey desea que compartas su manjar. ¿Recibirás este honor?
Habían pasado unos momentos. El rey estaba observando, ahora, y pronto no sólo el rey.
—Dile al rey que no puedo comer el vuhri que me ofrece —dijo Lo’ang, en voz baja. En el mortal silencio que lo rodeó apenas comenzó a hablar, no hizo falta que el sirviente transmitiera esas palabras a Zranek.
—¡Lo’ang-akpá! —exclamó el rey—. ¿No te ha sentado bien la comida, que tan pronto deseas dejar de comer?
—Así es, mi señor —dijo Lo’ang, sin inflexión alguna—. Soy un viejo acostumbrado a una dieta frugal, y debo cuidarme de las novedades.
Zranek fingió un instante encontrarse pensativo y luego dijo:
—Comprendo. Pero no vamos a dejar que se desaproveche la comida. ¿Querrá tu honorable compañero, el maestro Dmiyo, aceptar este manjar en tu lugar? No vayas a pensar que eres mi segunda opción, Dmiyo-akpá; no me he olvidado de ti y pensaba convidarte de mi mesa a continuación. Tú eres aún joven; no me dirás que las novedades te asustan.
Mi corazón había estado palpitando a toda velocidad durante todo ese tiempo; sentí cómo, dolorosamente, se detenía un momento antes de poder hablar.
—M-mi señor —tartamudeé—, esto no es una novedad para mí, ni para quien conozca las Escrituras…
—¡Bah! —interrumpió Zranek—. Ya sé lo que vas a decir. Lo discutiremos luego. ¡Para eso los he convocado aquí! Lo discutiremos —repitió—. Ahora está bien. No comas si no quieres. Acompaña a Lo’ang-akpá en el ayuno. O mejor, acompáñalo hasta su habitación. Creo que no se siente bien.
—Sí, mi señor —dije. Me puse de pie con una torpe reverencia y tironeé del brazo de Lo’ang. Temí que el viejo pudiera decir algo más, pero estaba silencioso y temblaba. Puse un brazo en torno al suyo y salimos apresuradamente del salón.
11
Aquella noche di vueltas incesantemente en mi cama, intentando convencerme de que no corría peligro inmediato. No era cosa menor rechazar un obsequio de un rey, pero quizá todo fuese una broma de mal gusto que Zranek olvidaría al día siguiente. Por lo demás, ¿qué esperaba que hiciese un maestro de la religión ante un trozo de vuhri, cuya carne violaba las prescripciones de la Escritura? Bien cierto y muy triste era que otros lo habían aceptado y consumido sin visible repugnancia, pero el miedo y la obsecuencia, juntos o por separado, abundan en nuestra raza.
El Concilio comenzó a la cuarta hora, en un gran auditorio circular, con gradas, que el ujier que me lo indicó llamaba “el Anfiteatro”. Una hora antes un sirviente me había invitado a disfrutar un desayuno en los jardines del rey, pero preferí tomar unos bocados en mi habitación, temeroso de las murmuraciones que estarían corriendo sin duda entre los maestros convocados.
El Anfiteatro no era muy amplio y estaba colmado. Nos sentábamos en almohadones en las gradas; en el centro había un podio y varias sillas, para los hablantes que debieran dirigirse a todos.
Pronto fue claro que el objetivo del Concilio no era una discusión sobre hermenéutica o un análisis crítico de los textos canónicos, sino lo que Ka’uvi-akpá (que, afortunadamente para él, no había sido invitado) llamaba en sus escritos “deconstrucción”: una técnica de confusión, sin rigor, para la defensa de ideas preestablecidas. El maestro de ceremonias de esta farsa era uno de los predicadores que Zranek había traído del norte. Se llamaba Uqmut y tenía mi edad o poco más; vestía una túnica de tela fina, con muchos pliegues y festones y el ícono de la flor pentapétala sobre el pectoral izquierdo. Hablaba con un aire de autoridad que irritó rápidamente a la mitad de los convocados, a juzgar por las miradas que se cruzaban, pero sedujo (o redujo al miedo) a los demás.
Yo había creído, inicialmente, que se plantearía una serie de problemas de los ya conocidos por los maestros de la religión y se los debatiría para unificar criterios. No fue así: Uqmut tenía una lista de lo que él llamaba “problemas” y dejó ver apenas un rato después de comenzar que las “soluciones” ya estaban determinadas de antemano, faltando sólo que las manos expertas de los maestros reunidos les dieran una forma exegética aceptable para crear una especie de nuevo canon o sumario de la Escritura. Uno de los insignes maestros que me rodeaban sugirió que se debería, antes, discutir la validez de las Escrituras llamadas “inusuales”, que son las que no son usadas en la enseñanza ni la predicación y que algunos consideran apócrifas. Uqmut descartó de plano esa “pérdida de tiempo”. Lo necesario, lo “urgente”, dijo, era reducir, no aumentar, el caos de la Escritura, de manera que “el pueblo” pudiese comprenderla y obedecerla.
Lo’ang-akpá, que había aparecido en el Anfiteatro a último momento, pidió la palabra y solicitó saber si en el plan del Concilio estaba la discusión sobre la validez de las prescripciones dietarias.
—Es una cuestión menor —replicó Uqmut.
—Admito que lo es —dijo Lo’ang—, a nivel moral al menos; pero es muy sensible a los ojos del pueblo, que es a quien dirigimos nuestra enseñanza. Y el pueblo se confunde cuando algunos de sus maestros dicen una cosa y otros, y hasta el mismísimo rey, hacen otra.
—El rey es partidario de que estos debates, sobre cuestiones menores, como he dicho, se zanjen definitivamente con una interpretación abierta —dijo Uqmut, enfatizando lo de “definitivamente”, y luego pasó rápidamente a otros asuntos.
Excepto ese incidente, el resto de la mañana fue mortalmente aburrida. Los maestros no somos necesariamente buenos disertantes; muchos de mis colegas no estaban preparados para presentar argumentos en un foro como aquél. Uqmut mismo, una vez alejado de su guión, no era más que un titubeante maestro de segunda clase que compensaba su incapacidad con un tono magistral forzado y que caía en lo prepotente; mostraba un escaso dominio de la hermenéutica y la pedagogía escritural, por no hablar de sus ideas inaceptablemente difusas sobre muchos aspectos del contenido de los libros sagrados.
Las “cuestiones menores” no tuvieron cabida ese primer día, ni el segundo. El día tercero se consumió casi enteramente en una acalorada discusión —que Uqmut no pudo sofocar— sobre los textos inusuales. Recordé lo que Xalxen me había dicho y pregunté si teníamos libertad para consultar la Biblioteca de la Sacra Escuela. Por indicación del Camarlengo, sabíamos que el rey nos alojaría en el Palacio hasta una novena; llegada la feria de octavo, cada uno de los convocados debería conseguir un alojamiento en la ciudad, que las arcas reales pagarían en tanto durase el Concilio. Yo me había asegurado un bonito cuarto a no más de una décima de camino de la Escuela.
—Si estás interesado, maestro —dijo Uqmut—, naturalmente puedes ir y leer lo que desees. El bibliotecario estará informado. No tenemos tiempo para traer todos esos textos al Concilio, pero nos sería útil a todos que un erudito como tú nos los comente cuando sea pertinente.
En la mañana de mi último día en el Palacio me crucé, por casualidad, con una gran comitiva de notables. El rey caminaba entre ellos. Para mi sorpresa, se acercó a saludarme.
—Maestro Dmiyo, entiendo que vivirá un tiempo en la ciudad. Y que le interesan los textos raros de nuestra Biblioteca. Espero que encuentre allí algo que expanda su entendimiento.
—Eso espero yo también, mi señor —dije, tratando de mostrarme inexpresivo y de no dejar traslucir mi temor por el hecho de que el rey estuviese informado de mis movimientos.
—Lo veré pronto —terminó Zranek, y se fue.
Afortunadamente aquella fingida muestra de cercanía no se hizo realidad. Yo iba cada día al Palacio por la mañana y por la tarde a la Biblioteca, tomando caminos poco concurridos, y el rey no se encontraba mucho en el Palacio. Salía, recorría la ciudad y los pueblos cercanos, viajaba a Aramphar, Vang y Degbá y ocasionalmente a ciudades más al norte, donde (se decía) un par de reinos rivales amenazaban su dominio. Una vez por novena, en ferias, yo escribía largas cartas para Ka’uvi, otras para algunos de mis viejos alumnos y colegas, y algunas notas sencillas que Imtet pudiese descifrar. Xalxen me escribió varias veces encomiando la labor de Imtet y asegurándome que mi casa y mis tierras estaban muy bien. Me sumergí así en una rutina reconfortante.
12
En la víspera de Año Nuevo volví a Vang para pasar las ferias allí. Como Xalxen me había asegurado, todo estaba en buenas condiciones. Resolví que, cuando me librara de las tareas del Concilio, haría de Imtet mi administrador formalmente, tarea para la cual estaba instintivamente capacitado.
Por la noche, el calor y el cansancio del viaje me sumieron rápidamente en un sueño profundo y lleno de imágenes fugaces y vívidas. En uno de mis sueños me encontraba otra vez en aquel espantoso banquete real. El rey reía a carcajadas, ora sentado en un trono desproporcionadamente grande, ora montado en un vuhri de largo hocico, con cola peluda y ojos con expresión doliente. A mi lado, como suele ocurrir en los sueños, se sentaban personas que yo conocía o que había conocido mucho tiempo atrás, vivas o muertas, y mudaban de un instante a otro. En una escena mi madre estaba junto a mí, instándome suavemente a comer, como cuando yo era pequeño, y un paje me traía un pequeño vuhri asado, montado en un grotesco armazón. Yo me apartaba con disgusto de aquella carne prohibida y discutía agriamente con mi madre, citándole las Escrituras. El rey gritaba entonces, exigiendo saber por qué yo me negaba a comer, y al mirar hacia el trono para responder, yo veía que no era más Zranek-xai sino el médico, Wavah. La escena cambiaba de pronto y me encontraba con Wavah frente a la estaca donde iba a ser atado y estrangulado. El médico aún trataba de convencerme de que comiera, como si estuviésemos en el banquete; pero el verdugo se acercaba. Yo daba vuelta la cabeza para no ver el garrote.
Aquel sueño, que debería haberme perturbado, quedó sepultado al clarear al día; lo recordé más tarde y desde entonces nunca he podido olvidarlo. Una de las versiones inusuales del Libro de Güriin advierte que es impío creer que los sueños son visiones del futuro; son más bien “como espejos donde el soñador se ve a sí mismo y a veces puede contemplar, oscuramente, aquellas cosas que están detrás de sí y que el ojo de la carne no puede ver”. (Había leído mucho a Güriin en la Biblioteca y había descubierto que los textos inusuales solían ser más concisos que los canónicos. No más claros, necesariamente, puesto que la concisión a veces esconde enigmas y otras no representa más que la omisión de aclaraciones que el escritor consideraba obviedades pero no lo son para el lector.) No temí, entonces, por el sueño como presagio, sino que sentí curiosidad por lo que me dejaba ver. ¿Qué tenía que ver el médico, muerto hacía años, con las impiedades dietarias del rey?
Pasé los siguientes dos días inspeccionando los cultivos, charlando con Imtet y su esposa y yendo a saludar a mis vecinos y alumnos. El día tercero del año nuevo, saliendo de casa por la mañana, pasé frente al hogar de mi compañero de juegos de la infancia, Vehla-ntu-Xolmu. Vehla, otrora delgado y atlético, había engordado sobremanera, lejos los tiempos en que corría tras la pelota; sudaba bajo un alero, contemplando sus tierras mientras sorbía un té frío. Un vuhri correteaba por allí, persiguiendo bichos y ocasionalmente echando una mirada expectante a Vehla, como si esperase que éste lo imitase. Vehla, ignorándolo, saludó con la mano. Detuve mi montura en seco y sentí, por alguna razón, como si el sol se hubiese apagado un momento. Miré hacia arriba; no había ni una nube en el cielo y el día prometía calor, pero yo me sentía frío, como el que acaba de contraer una fiebre.
El vuhri me vio y se lanzó a la carrera; mi dbirih se sobresaltó. El animal más pequeño ignoró al más grande y me miró; en sus dos únicos ojos había una expresión perturbadoramente familiar. Espoleé al dbirih para que se pusiera en marcha. Había planeado ir a visitar a Ka’uvi, que vivía en Lubör, junto al Gran Canal, pero al llegar a la encrucijada tomé sin pensar el camino del oeste que lleva a la ciudad vieja.
Yendo a todo galope, llegué enseguida al Sacro Tribunal. Los archivos estaban siendo consolidados y llevados a Vindir, pero tenía la esperanza de que el trabajo todavía no hubiese terminado. Pedí al archivista que me dejara buscar por mi cuenta. Algo valía aún mi autoridad de antiguo Auditor. Fui dejado en paz entre los papeles, muchos de los cuales yo mismo había revisado hacía años. Hallé la gran carpeta del caso de Wavah-intu-Bnör y, dejándola aparte, pedí al archivista papel y pluma.
Cuando levanté la vista era casi mediodía. No me era posible comer; el archivista, preocupado, se asomó para ofrecerme un vaso de agua. Le pedí que enviara a alguien a buscar unos materiales a la biblioteca de la Sacra Escuela. La Escuela de Vang era pobre comparada con la de Vindir, pero casi todos los textos que buscaba estaban allí. Lo que faltase debería esperar a mi vuelta al Concilio, cuatro días después.
Agotado, tomé mis notas y dejé los Archivos. Ka’uvi no estaba en su casa; su esposa me dijo que no volvería hasta la noche. Insistió en que comiera algo. Consentí a un par de bocados y retorné a mi casa.
—¡Imtet! —llamé al llegar. Imtet salió; le dije que me acompañara a mi estudio.
—¿Qué te tiene tan agitado, maestro? —preguntó apenas pudo.
—Imtet, ¿recuerdas que cuando llegaste aquí me contaste que allá en el norte no seguían casi ninguna de las prescripciones dietarias de la Escritura?
—No, maestro, eso no es correcto. Yo dije que allí nuestros maestros de la religión habían decidido que la Escritura debía interpretarse más libremente, mientras no hubiese daño al hacerlo.
—Tienes razón —dije—. Y entendiste muy bien cuando te conté de qué se trataba el Concilio que el rey ha organizado, me parece.
—Sí, maestro. El rey quiere que ustedes, los maestros, compongan unas Escrituras más fáciles de interpretar y de seguir para los ignorantes como yo —sonrió—, que no sabemos leer y analizar los textos como ustedes.
—¿Y en el norte comen vuhri, como el rey?
—Maestro, eso no es justo de tu parte. Sabes que yo ni siquiera he mencionado eso desde que me lo advertiste.
—No, no me entiendes. No estoy reprochándotelo, sólo quiero saberlo.
—Todo lo que pueda cocinarse y comerse, maestro, salvo carne humana, lo han comido alguna vez los pobres en el norte. Y los ricos a veces también —respondió Imtet, bajando el tono.
—¿Han borrado entonces las Escrituras?
—No, maestro. Yo ya sabía el Rito de Purificación antes de venir aquí, y el Rito de Naxtiwe para la carne del kava’eh y sus parientes, y el del hervor con las sales, el de B… el de…
—El Rito de Böre’am, sí. Y varios otros, que practicas sin saber sus nombres, de hecho; lo he visto. Has cocinado muchos años para mí y nunca me ha hecho daño.
—¿Por qué me preguntas estas cosas, maestro?
—Estoy tratando de entender por qué el rey come un animal prohibido como el vuhri, y por qué la Escritura lo prohíbe sin más. Todos los animales, en la Escritura, son permitidos una vez hecho el rito correspondiente, o bien prohibidos por una razón que la Escritura explica. Casi todas las prohibiciones están en el Libro Rojo, que escribió el Tercer Anciano. Por ejemplo, allí dice que no debemos comer de la carne del gahwani porque “en el estertor de muerte su hígado desparrama veneno por todo su interior”. De los voladores dice que “aquéllos que tienen ojos rojos y amarillos y alas del mismo color no debes probarlos, porque esos colores señalan la muerte que lleva en su sangre y que aun desangrados empapa sus vísceras”. Algunos maestros opinan que esto quiere decir que está bien comer los músculos, pero no hay rito para prepararlos.
—Maestro, ¿dijiste que todos los animales que podemos comer requieren un rito?
—Todos. Bueno, hay algunos que la Escritura no menciona…
—¿Como el vuhri?
—No, el vuhri está prohibido. Pero la prohibición está en la Predicación de Merop. El texto es algo oscuro… El predicador está hablando con un posadero o arrendador, y le reprocha que le haya servido como comida un vuhri. El posadero acepta el reproche y dice: “Señor, perdona este engaño. No hay en esta casa otra comida.”
—¿Y eso es todo? —Imtet parecía incrédulo.
—Otros textos se refieren a éste y lo refrendan. Ixah dice que “el vuhri trae en sí la mentira”.
—¿Y qué significa eso?
—No lo sé, Imtet —dije, suspirando—. Hay muchas cosas que no sé. Pero he visto un vuhri hoy en casa de Vehla, y hace unas noches soñé con el banquete del rey, donde me sirvieron esa carne.
—¿Crees que quizá el predicador se enojó con el posadero por haberle traído una comida preparada sin ningún rito? —preguntó Imtet luego de un rato en silencio.
—¿Qué?
—¿Crees que está mal comer vuhri porque no hay un rito para matarlo y cocinarlo, maestro? Una vez me dijiste que…
—¿No hay ningún rito? —repetí, como un tonto.
—No, maestro. Cuando yo… cuando hemos comido… Cuando yo era pequeño a veces he visto cómo… —Imtet dudaba; las vergüenzas e inhibiciones que yo le había enseñado habían prendido en él, hasta que finalmente las venció y dijo llanamente—: Un vuhri es de lo más fácil, maestro, lo matas, lo cortas y lo cocinas al fuego. No hay más que ver que no esté enfermo. Eso sí es importante. Con un kava’eh da lo mismo porque el rito nos protege, pero el vuhri puede traerte parásitos si está enfermo y te lo comes.
Envié a Imtet a su casa, perturbado. Seguía sin entender qué significaba aquel sueño y cuál podía ser la relación profunda entre la condena del médico y la transgresión del rey.
Vengmit el Sabio escribió en su comentario al Libro Rojo que vivimos en constante peligro de olvidar los ritos, que nos permiten “internarnos en la peligrosa fuerza-vida de este mundo en que hemos sido obligados a vivir”. El rey había encontrado una manera de pasar por alto el rito, entrando en aquella zona de peligro sin ser lastimado; Wavah el médico había buscado mostrar que la fuerza-vida del mundo no era totalmente ajena a nosotros y, por tanto, quizá, tampoco irremediablemente hostil.
No pude obtener una respuesta a este enigma ese día. Tenía los dibujos y notas del médico sobre mi escritorio, pero la mayor parte eran ilegibles o incomprensibles para un lego en la fisiología, y no me atrevía a buscar ayuda. Cuando Ka’uvi vino a visitarme, algo alarmado por mi ausencia (ya que le había prometido ir a visitarlo), me encontró tratando de disecar un vuhri que había capturado con ayuda de los hijos de Imtet. La sangre me había manchado hasta los codos, y las vísceras, seccionadas a medias por mi torpe mano, chorreaban y se deshacían. Ka’uvi me alejó de aquella repugnante impiedad y me convenció de olvidar el asunto por un tiempo. Obedecí. El sueño no se repitió.
13
El Concilio continuó reuniéndose, con pausas irregulares, durante toda la primavera y parte del verano. Muchos de los convocados desertaron con diversas excusas. Menos por sentido de la obligación que por simple obstinación, yo fui uno de los últimos en hacerlo. El rey se impacientaba; llegada la segunda novena de verano emitió un decreto conminando a los maestros conciliares a completar su tarea.
El Concilio produjo una obra que resumía y aclaraba las Escrituras canónicas. Su calidad era variable, y algunas de las “aclaraciones” eran de hecho supresiones. Se lo llamó Sacro Compendio de los Escritos de Religión y el rey lo proclamó fuente de doctrina única para los predicadores y maestros acreditados en su dominio. Nada decía el Compendio sobre las prescripciones dietarias, salvo una referencia a “los usos comunes”. Naturalmente, todo el mundo sabía qué comidas evitar y cómo realizar los ritos, pero ¿qué pasaría en caso de que el reino cayera y las Escrituras se perdieran?
El verano fue especialmente caluroso y seco, y las cosechas se perdieron en casi todo el Valle del Teng, desde Trová al norte de Bdilüm hasta Degbá y los pueblos de las montañas sur-occidentales. En Vindir y Vang hubo conatos de disturbios por hambre. Zranek-xai envió al ejército a contenerlos, pero ante la amenaza de una rebelión en gran escala, optó al poco tiempo por repartir comida. Una parte eran reservas de los graneros reales; otra eran conservas de distintas clases: frutos secos, carne salada y fiambres.
Cundió el rumor de que buena parte de la comida era carne prohibida. Imtet, que había ido a la ciudad, vino a confirmarme que ése era el caso. Me dijo también que los soldados del rey marchaban junto con guardianes de la religión que predicaban pasajes del nuevo Compendio e instaban a aceptar la generosidad del monarca.
Al día siguiente envié un mensaje a Xalxen para preguntarle qué estaba ocurriendo. Xalxen me respondió esa misma tarde que el rey había nombrado a muchos maestros de la Escuela como predicadores, con el propósito de defender su autoridad y apaciguar al pueblo. Los predicadores de más alto rango eran bien reconocibles; usaban la túnica y la insignia que yo había visto vestir a aquellos norteños en el banquete y al mismo Uqmut, líder del Concilio, y se hacían nombrar “prestes”.
Me sonrojé de ira. Pocos sabrían qué significaba “preste”; sólo los maestros exégetas conocen su sentido original: “anciano”. Ahora bien, los Ancianos son los herederos y mandantes de los Fundadores, aquellos que nos han hecho vivir en este mundo; son los Sabios, que nos han dejado los cimientos de la Escritura para guiarnos en nuestro exilio. El rey no era, por tanto, un impío ignorante, sino uno por elección y con alevosía.
Pensé, con remordimiento, que un monstruo había crecido ante mis ojos sin que yo lo viera ni moviese un dedo para sofocarlo. No había visto el propósito del Concilio ni lo había puesto en su contexto, en medio de otras muchas medidas que Zranek había tomado desde el momento de sentarse en el trono. Aquel banquete, aquella carne prohibida ofrecida conspicuamente a los invitados de honor, había tenido el expreso propósito de tentar a los que pudiesen ser tentados y señalar a los demás.
Xalxen me advertía al final de su mensaje: “No es conveniente, mi amigo, que en estos tiempos turbulentos seas estricto contigo mismo o con los demás. Bastante has hecho en tus años.” Temblé al darme cuenta de que no sabía si aquello era una advertencia sincera o una amenaza encubierta.
El día siguiente, a pesar de ser de feria, se escuchaba un rumor insólito en el camino. Salí y vi que una larga hilera de personas, campesinos pobres y flacos la mayoría, marchaba en dirección a la ciudad. Unos soldados iban y venían a lo largo de la fila. Unas túnicas pesadas se agitaban aquí y allá, y una o dos voces tonantes gritaban pasajes de la Escritura, o algo que se parecía a la Escritura.
Me acerqué a uno de los soldados y pregunté qué hacían con la gente.
—Son de los pueblos de las colinas y no tienen qué comer, maestro —me dijo—. Los estamos escoltando hacia Vang para que reciban las raciones del rey. Así es más ordenado.
—Es muy organizado —comenté. Comprendí que aquellos campesinos, dejados a su arbitrio, tanto podían saquear las granjas de las afueras (como la mía) como volcarse desesperados sobre la misma ciudad vieja de Vang en busca de algo para llevarse a la boca—. ¿Y ésos que cabalgan con ustedes?
—Son los predicadores y prestes del rey, maestro —dijo el soldado—. Es muy bueno contar con ellos.
—Sin duda —dije, tratando de no sonar despreciativo. Los prestes eran cuatro o cinco en una columna de quizá un par de centenares de personas; el más cercano a mí estaba recitando a voces lo que parecía ser una versión condensada de un pasaje del Libro de Dbaar: “¡Nadie tema! Porque quien viene a mí sediento recibe su ración, y es agua que yo hago pura; y quien viene hambriento a mi presencia recibe su ración, y es comida que yo hago pura.” Dbaar es particularmente rico en alusiones oscuras, y era difícil saber por qué había sido incluido en el Compendio, como no fuese para el propósito de usarla (olvidando todo su contexto) como alabanza a un rey pródigo… cuya generosidad, además, hacía puros incluso aquellos dones que no lo eran.
El soldado me dijo que Zranek-xai había venido a Vang. No me digné a interpelar a los prestes. Volví a casa y armé una bolsa con algunas ropas y papeles. Salí, monté el dbirih y galopé a toda velocidad, tras los más rezagados de la fila que se alejaba.
Irreflexivamente cabalgué, hasta llegar a los vecindarios más poblados de la ciudad y finalmente hasta las puertas de la Ciudadela. Traté de calmarme y convencerme a mí mismo, viendo la seriedad de la situación, de que no estaba en mis cabales, pero en verdad el camino ya estaba trazado en mi mente y no podía apartarme de él.
El Castillo estaba rodeado de soldados del rey, pero después de darle vueltas por un lado y por el otro encontré a uno de los jefes de la guardia, que conocía, y él me permitió pasar. El rey, me dijo, estaba ocupado en el asunto de los disturbios. (Si algo podía decirse de Zranek-xai en comparación favorable con otros monarcas es que nunca rehuyó involucrarse personalmente en los problemas.) Dejé el dbirih atado a un árbol, en uno de los patios anteriores, y volví luego a la entrada principal.
El interior del Castillo estaba en relativo silencio. Ujieres y funcionarios corrían con murmullos apagados de sandalias y túnicas. Fui directo al salón donde el rey habitualmente concedía audiencias. Las puertas estaban bloqueadas por una muchedumbre; tuve que empujar, aplicando poco ceremoniosamente mi peso sobre un hombro, para poder entrar. Tras un mar de cabezas inquietas, vi al rey sobre su estrado, discutiendo en voz baja con un par de funcionarios, inclinados todos sobre papeles. Uno de los funcionarios levantó la vista, vio a alguien, lo hizo subir al estrado; el otro, al cabo de un rato, bajó con gran apuro, como si hubiese olvidado alguna cosa. El rey llamó a alguien por su nombre; alguien en la multitud gritó pidiendo ser atendido por un problema urgente.
Aquello no parecía, obviamente, ser un día típico. Un oficial de ceremonial intentaba contener y ordenar los reclamos, pero ni los demandantes ni el propio monarca mostraban interés.
Me abrí paso hasta el estrado para colocarme a la vista de Zranek. El rey me vio y frunció el ceño.
—Mi querido maestro —dijo—, no alcanzo a adivinar qué haces aquí, a menos que hayas venido a donar tus cosechas a los pobres.
—Mi señor, lo que he salvado alcanza apenas para mí —dije, con verdad.
—Entonces es un reclamo, imagino. Varios de los tuyos —dijo el rey, refiriéndose sin duda a otros maestros— han venido a mí. No tengo tiempo para ustedes ahora.
—Mi señor —insistí—, estos tiempos urgentes son precisamente los más peligrosos…
—¡No me digas! Escucha tu consejo, maestro —dijo Zranek—. O vé y pregunta por tu viejo colega Lo’ang-akpá. Búscalo, charla con él. ¡Vamos, vamos! —bajó la mirada y volvió a los papeles.
Abandoné el Salón, confundido. ¿Qué quería decir el rey? Busqué a un ujier y le pregunté si conocía a Lo’ang. Me enviaron a hablar con el secretario del Camarlengo. ¿Había estado Lo’ang en palacio?
Casi una hora más tarde, después de muchas idas y vueltas, el Camarlengo me recibía en su despacho.
—Maestro, tal como te han informado, Lo’ang-akpá ha sido arrestado por insultar la autoridad de nuestro rey e incitar al disturbio —explicó.
—¿Y cuál es su defensa? —pregunté.
—Alega su propia interpretación de las Escrituras —dijo el Camarlengo.
—¿Su interpretación? ¿Para incitar a la rebelión?
—No repetiré su argumentación, maestro —replicó el Camarlengo, casi ofendido—. Por decreto real, como sabes, tales interpretaciones personales están prohibidas. Has sido miembro de la Sacra Justicia y sabes de las confusiones que pueden darse en estos casos. La ley es una sola y…
—Bien. ¿Puedo ver a Lo’ang-akpá?
—Me temo que no. Pero te aseguro que está muy bien. El rey entiende que un hombre de su edad puede encontrar difícil acomodarse a los cambios. Me aventuro a pronosticar que, una vez que la situación actual se aquiete, será clemente con el maestro.
Me despedí del Camarlengo y vagué un rato por las salas. El salón de audiencias seguía tan lleno como antes, pero el rey se había marchado, según me dijeron, de vuelta a Vindir. Nadie vino por mí.
14
Cerca del fin del verano volvieron las lluvias en el norte y los ríos bajaron con fuerza, llenando los canales de irrigación. Quienes habían podido guardar semillas consiguieron así una cosecha tardía; los animales pudieron volver a beber y alimentarse, y los disturbios cesaron.
No pude ver a Lo’ang-akpá. Unas dos novenas después de enterarme de su prisión, Xalxen me escribió avisándome de que había sido llevado a juicio y que todo indicaba que el veredicto sería rápido: sólo su avanzada edad podía, quizá, salvar a Lo’ang de la ejecución bajo el cargo de lesa majestad. Tuvo razón de una forma que no esperaba. El viejo maestro burló a sus captores de la única manera posible, muriendo mansamente en su celda.
Si el rey pretendía hacer del caso de Lo’ang una muestra pública del escarnio que les esperaba a los que se oponían a él, su fracaso fue sólo parcial. La celda que el maestro había ocupado se llenó de nuevo, junto con muchas otras, en cuestión de horas. El pueblo, siempre voluble, estaba ahora predispuesto en favor del rey y en contra de quienes criticaban su impiedad; los prestes aprovechaban cada oportunidad para predicar en defensa de la sabiduría del rey y contra los que, según ellos, habríamos preferido verlos morir de hambre. (El asunto de la carne de vuhri era, naturalmente, sólo el punto de partida, el asidero más sencillo para el demagogo.)
Me encerré en casa y esperé, vergonzosamente, en vez de escapar o salir. Imtet se encargaba de todo lo necesario y aunque me contemplaba con preocupación, no dijo nada que pudiera tenerse como un reproche. Cuando un día me trajo en silencio un mensaje sellado y sin nombre, presentí que había llegado la hora.
Lo abrí. No era, como temía, una orden real. Uno de los hijos de Ka’uvi me escribía; su padre había sido arrestado la noche anterior luego de un incidente con un preste en el mercado. Su madre había ido con él, siguiendo a los soldados, y no había vuelto de la ciudad.
El corazón me dio un vuelco. ¿Qué podía hacer yo, precisamente, por Ka’uvi? ¿Me escucharía el rey? Reflexioné que Ka’uvi tenía una esposa, tres hijos y dos nietos, y que había sido siempre prudente y piadosamente había aceptado el destino que el Más Lejano nos marca a todos desde antes de enviarnos a este mundo, mientras que yo había ido cual borracho, de aquí para allá, entre torpezas, abandonos, dudas y enojos, y finalmente no era ya más que un maestro de alumnos poco brillantes, sin nadie a quien cuidar, y con mi vida dejada en manos de un antiguo esclavo, cuya liberación y módica educación serían mi única obra duradera.
Dejé en un cajón cerrado pero accesible los documentos que había preparado para beneficio de Imtet en un caso como aquél. Armé pausadamente mi bolso de viaje, con ropa, algo de dinero y —lo más importante— mis papeles y útiles de escribir. Imtet no estaba a la vista, seguramente por haber salido a algún trámite; juzgué mejor no esperarlo y pasar sin detenerme por delante de su casa, para que su esposa no me detuviera con preguntas. En el camino a Vang traté, primero, de imaginar los futuros que me aguardaban, y luego, de explicar ante el juez de mi propio espíritu las razones de mi decisión. No pude hacerlo, pero en cuanto vi las murallas de la Ciudadela sentí una gran serenidad, que me persuadió de que el camino que seguía era el marcado, el destinado para mí. Está en la naturaleza de los hombres no creer con facilidad en su propio destino, y ése es sin duda un gran acierto de Quien hizo nuestro espíritu, porque de lo contrario caeríamos repetidamente en el engaño de la autojustificación espuria; pero también es un regalo inapreciable el poseer la capacidad de percibir el recto camino, siquiera una vez en la vida, en el momento crucial. En verdad yo ya no podía hacer más que seguir esa senda; el pensamiento de cualquier desvío me repugnaba. Entré a la Ciudadela y me dirigí al Castillo.
El rey no estaba allí, pero yo no contaba con eso. Busqué al Camarlengo y le pregunté por Ka’uvi, insistiendo hasta saber que se encontraba vivo y bien, ya que no me permitirían verlo. Le dije que si Ka’uvi había cometido un crimen contra la religión o la autoridad del rey, había sido influido por mi prédica, y le pedí que me permitiese hablar con el rey para interceder por él. El Camarlengo no era un hombre malvado ni me guardaba enemistad alguna. Zranek-xai estaba en Vindir, dijo, y allí debía buscarlo. Ka’uvi no sería dañado, por ahora. La justicia decidiría qué hacer con él una vez estudiado su crimen. En cuanto a su esposa, había sido expulsada del Castillo; si no había vuelto a su casa aún, debía estar cerca.
Tardé unas tres horas en llegar hasta Vindir, y otra más en encontrar al rey en el Palacio, aun con la ayuda de varios ujieres y secretarios. Mi nombre, pensé lúgubremente, ya era conocido incluso allí, pero cada uno de aquéllos a quienes me presenté se mostraba más interesado en librarse de mí, dirigiéndome a alguien más, que en guiarme.
Finalmente fue el mismo Zranek quien vino hacia mí. Iba flanqueado por dos funcionarios, que vagamente reconocí como antiguos jueces, aunque vestían ahora una túnica de preste con ostentosos íconos-poder.
—Maestro, me dicen que estás buscándome. Tu amigo está en mi prisión en Vang —dijo el rey—. Ven. Vamos a hablar.
Se dio vuelta sin esperar mi respuesta; lo seguí junto con los funcionarios a una sala de audiencias pequeña, cuya puerta cerró tras nosotros luego de que entráramos.
—¿Cuál fue su crimen, mi señor? —pregunté sin preámbulos.
—Dos crímenes, maestro —dijo el rey—. Atacar e insultar a un preste, lo cual es un crimen comparativamente menor. Y poner en duda de viva voz la autoridad de la Escritura, que es mi autoridad.
—La Escritura no habla de la autoridad del rey, mi señor —dije—. Ni siquiera el Compendio que has mandado componer, y en el cual (¡ay!) también trabajó mi mano, pone la autoridad del monarca sobre la de otros hombres de manera incondicional.
—No discutiré sobre eso, maestro —dijo Zranek.
—Mi señor, si me lo permites —intervino uno de los funcionarios—. Maestro, el Compendio es la suma refinada de la Escritura. El Compendio es la Escritura tal como el rey comanda leerla, estudiarla y cumplirla.
—Si se permite a los maestros de la religión blasfemar de la Escritura, del Compendio —dijo el otro—, ¿cómo quieres que se mantenga la autoridad del rey?
—Como has dicho, mi señor —respondí ignorando a los funcionarios—, no es momento de discutir. He venido a pedir clemencia por Ka’uvi-akpá, quien no ha hecho más que lo que yo he pensado.
—No puedo adivinar tus pensamientos, maestro —dijo el rey, sonriendo a medias—, así que no puedo castigarte por ellos. Tampoco te castigaré por desafiarme aquí, en esta sala cerrada; no soy tan vano como crees. ¿Qué clemencia puedo darle a tu amigo? Si lo dejo ir, quizá la gente olvide lo que le oyó decir, pero el hombre es terco: ni por su familia permanecerá callado.
—Mi señor, Ka’uvi es preso de su propia honestidad, pero no dirá nada más si yo soy tu rehén en este asunto. Déjalo ir y aprésame a mí.
—No está en la ley que una persona pueda tomar el lugar de otra por un crimen —replicó el primer funcionario.
—Cállate —dijo el rey—. Maestro, te he dicho que tu amigo no quiere retractarse ni permanecer en silencio, ni siquiera sabiendo que su familia puede sufrir por sus palabras.
—¿Los has amenazado? —pregunté, olvidando en mi ira repentina el poder de quien me hablaba.
—No, maestro —dijo el rey, suspirando.
—Si no me dejas tomar su lugar, ¿podrías hacer otra cosa, mi señor?
—Habla.
—Ka’uvi ha estudiado las Escrituras conmigo y compartido mis dudas desde hace muchos años. A pesar de tener mi misma edad, siempre me ha tratado como a un mayor y ha dado peso a mis ideas por sobre las suyas. Si hoy es estricto y terco e inflexible es por mi culpa. Déjame reparar el daño que le hecho. Dile que yo estaba en un error, que lo induje a él a ese mismo error.
—¿Y crees eso? —dijo el rey—. Porque yo podría dejar que hablaras con él, pero si no lo crees realmente, ¿cómo podrás convencerlo?
—¿Si lo creo? Yo…
—No lo crees, maestro. Crees que tienes la verdad. Si te dejo ver a tu amigo, tratarás de fingir, pero no tendrás éxito. Y yo no podré liberarlo a él y tendré que encarcelarte a ti también, porque has tratado de engañar al rey —dijo Zranek.
—Mi señor —dijo el segundo funcionario—, hay una forma… Hay una posibilidad. Si quieres escucharla…
—Adelante. ¿Ves, maestro, que no soy un hombre cruel?
—Mi señor —volvió a hablar el funcionario—, cuando Bnistor reinaba en esta región, hace dos siglos, una pequeña secta de los Guardianes cometió el crimen de blasfemar contra los Ancianos, calificándolos de mera impostura, un invento de los reyes. Algunos de aquellos Guardianes eran parientes de la casa de Bnistor-xai. El rey, además, no quería enemistarse con la Sacra Guardia. Entonces llamó al cabecilla y, frente a mucha gente reunida, le ofreció las alternativas: la muerte o el exilio en el norte. Allí, dijo, en la soledad del desierto, podrían buscar y encontrar la verdad de las Escrituras.
—He oído la historia de los Guardianes rebeldes —dijo el rey—, pero no más allá de su marcha al exilio. ¿Qué ocurrió con ellos?
—Se dice que uno solo volvió —contestó el funcionario—, años después, diciendo que había encontrado la verdad incontestable en una ciudad abandonada en el desierto, construida por los mismos Ancianos, que llamó Ga’ogburan, en la lengua antigua, o el Museo, como diríamos ahora.
—Yo también he escuchado esa historia alguna vez —dije.
—En ocasiones he enviado al exilio a cierta clase de enemigos —dijo el rey—. A veces, maestro, el exilio no es menos cruel que la muerte inmediata. ¿Es eso lo que quieres?
—Sí, mi señor —dije—. Si dejas ir a mi amigo, diré ante quienes desees llamar que acepto el exilio y marcharé, sin mentira, a buscar el lugar donde mis dudas sean resueltas y mis errores, que seguramente tendré, sean corregidos.
—Maestro —dijo el funcionario—, el Museo es una leyenda, una habladuría. Lo he mencionado porque esa historia le permitió a Bnistor-xai parecer justo y severo a la vez, a los ojos de sus súbditos.
—Si la ciudad de los Ancianos no existe, entonces moriré o vagaré para siempre —respondí.
—Así sea —dijo Zranek.
15
Salí de la Ciudadela por la Puerta del Norte, que jamás había cruzado antes. No podría cruzarla otra vez, ni entrar a la Ciudad del Trono, ni volver sobre mis pasos mientras estuviese en el reino, hasta que volviese de mi busca, ora derrotado, ora con pruebas de mi verdad. Todo esto lo dejé escrito y el rey puso su sello junto al mío, en un documento que sería leído luego ante otros maestros rebeldes y funcionarios a modo de advertencia. Hube de confiar en la palabra de Zranek. Ka’uvi, libre pero vigilado, estaría hasta mi vuelta o mi muerte bajo mi auspicio, para bien o para mal.
Cabalgué durante varias horas y cerca de la noche llegué a Bdilüm. El salvoconducto real me abrió las puertas. El mismo documento también estipulaba que debía abandonar la ciudad al día siguiente. Con el escaso dinero que me quedaba compré un gübra, más resistente que mi pobre dbirih, que vendí por unas monedas. Abandoné Bdilüm cerca del mediodía y seguí adelante por el camino que seguía la margen oriental del Teng. Pasé por muchos pequeños pueblos y aldeas sin detenerme. Respeté el acuerdo hecho con Zranek-xai por el cual buscaría en cada lugar de importancia a un funcionario del reino y le expondría mi caso, rogándole enviase un mensajero al Palacio para que el rey supiese que yo había pasado por allí.
Luego de hacer esto en Bdilüm, en Trová y en Zda’iya, observé que algunas personas se me aproximaban o hablaban visiblemente de mí entre ellas cuando pasaba o entraba a una posada. Por fuerza debí explicarme a los más impertinentes, y entendí que aquello era también parte de mi castigo y aseguraría que yo no pasase de vuelta por allí subrepticiamente. Yo avanzaba con lentitud y no pocas veces fui sobrepasado en el camino por soldados y mensajeros con la librea del Trono, lo cual me indicó que aún no estaba lejos del ojo atento de Zranek.
En una ocasión detuve a un jinete y, viendo que me reconocía, le pregunté si podía decirme algo sobre Ka’uvi. Viendo que titubeaba, añadí que yo sabía muy bien que no podía volver y que pretendía cumplir al pie de la letra las órdenes de mi exilio. El mensajero me dijo que no recordaba el nombre de Ka’uvi, pero que un maestro de la religión de cierto renombre ciertamente había sido liberado, sin explicación, de la prisión del rey en Vindir.
Al norte de Zda’iya el terreno se eleva y se hace rocoso y árido; el río baja corriendo por unos escalones de piedra que él mismo ha tallado en la forma de un cañón. Subí trabajosamente a una meseta y vi a lo lejos unos reflejos de agua. El Teng no era más que un brazo de un río más grande, que debía ser aquél que en la región llamaban Dhapnu, el Río Claro. Otro brazo corría alejándose hacia el oeste. Miré hacia atrás y vi, al sur y al oeste, el dominio de donde había sido expulsado.
Aquel día no hice más que avanzar por una senda casi sin marcar, bajo un sol abrasador; no había ni un árbol, ni una piedra grande donde refugiarse. Dormí afiebrado bajo las estrellas y las lunas. Al otro día comencé a bajar y encontré a poco una aldea en medio de las estribaciones rocosas donde unas pocas familias vivían de plantas espinosas y de unos animales de cría raquíticos. La aldea no tenía nombre; no se había visto a ningún funcionario del reino, ni a ningún soldado, pasar por allí en varios años. Solicité asilo y durante unos días pagué mi comida y mi lecho ayudando a las mujeres a buscar raíces comestibles. Cuando me preguntaron, después de mucho titubeo, qué hacía un hombre de la ciudad como yo allí, les dije que buscaba el Museo de los Ancianos. No me entendieron, pero cuando les expliqué la historia, me dijeron que Gongpran (así la llamaban) estaba al norte y al oeste, según sus propias leyendas; yo debía volver a subir al cañón, seguir el río y cruzarlo y llegar a la vista de sus fuentes en las montañas y luego rodear las montañas hacia occidente, siguiendo las sendas de los pastores.
Me despedí de ellos; habían cargado mi bestia con todo lo que podía soportar de su pobre alimento, y con agua para varios días.
He perdido la cuenta de los días que me tomó llegar hasta los pies de las montañas. El Río Claro surgía de una multitud de vertientes, que confluían en un gran lago antes de precipitarse hacia el cañón. En torno al lago había varias aldeas, cuyos habitantes vivían de lo que atrapaban en las aguas heladas y hablaban un idioma que yo apenas pude entender. No eran amigables. Hablando por signos logré que cambiaran algo de mi comida por algo de la suya, entregándoles además mis últimas monedas. Pronuncié varias veces el nombre “Gongpran” sin ningún efecto; hice luego varios de los signos-fuerza e imité los gestos de los ritos más familiares hasta que uno de los más avispados comprendió y señaló hacia el oeste diciendo algo así como “koom-blaan”.
Aunque me encontraba en una planicie, había ido subiendo casi todo el tiempo y el aire era ya tenue, haciendo que me fatigara con facilidad. El día era tórrido, las noches apenas frescas. Yo aún no había pasado hambre ni sed.
Seguí la senda que me habían indicado, pero no encontré a los pastores; quizá no fuera ésta la época de pastoreo en estas tierras, o quizá los pastores no fuesen más que otra leyenda. ¿Qué podían saber, como no fuese de oídas, aquellos aldeanos que vivían al otro lado del río, en un hueco entre montañas, sobre lo que ocurría tan lejos? Sin embargo, era indiscutible que alguien había trazado esa senda y que el pasto verde aún no la había cubierto.
Al cabo la huella se borró, pero comenzaron a brotar del suelo, a intervalos regulares, unos hitos de piedra muy desgastados. Un día y medio después, el último hito desaparecía entre hierbas altas en una especie de poza poco profunda, de varios centenares de metros de diámetro, en cuya oquedad se alzaban unas pocas altas columnas, unas paredes bajas, rotas, unos escombros. Algo relumbraba al sol; me acerqué y vi que era una viga vertical o columna estrecha, de sección rectangular, que parecía de hierro templado o plata, pero sin rastro de orín o mancha alguna. Sobrecogido, dormí fuera de aquel círculo esa noche.
Las montañas se alejaban al norte, doblando en un amplísimo arco. Pronto no pude contar con el agua de los innúmeros arroyuelos que bajaban de ellas, y comencé a racionar la de mi cantimplora.
Intenté ver qué había más allá de la curva de las montañas, pero mis ojos no eran suficientemente penetrantes y mis años ya pesaban sobre ellos. Dejé que el gübra me llevara a su arbitrio, orientándolo apenas ocasionalmente con un tirón de riendas.
Luego de dos o tres días las montañas quedaron al este y yo enfilé directo hacia el norte, hacia lo que creí percibir como una tierra verde y azul más allá de la aridez grisácea que me rodeaba. Pronto me encontré descendiendo, y en un día caluroso, de nubes pesadas, vi a la luz horizontal del ocaso, muchos kilómetros adelante, lo que parecía ser un gran valle. Detrás asomaban otros picos: meras colinas o altas montañas, imposible juzgarlo.
Desmonté y até el gübra a una roca para que no vagabundeara mientras yo preparaba una frugal comida y un refugio. La planicie ya no era tal; se quebraba y desmoronaba hacia el valle, y no faltaba, por fortuna, lugar para guarecerse, aun cuando no fuese cómodo. Comí y traté de recordar por qué estaba allí.
Sonó un trueno. La tormenta había venido sobre mí con mayor velocidad de la que había calculado.
Sonó otro trueno, y otro; vi encenderse de pronto el cielo entero. El gübra se había encabritado y forcejeaba. Se soltó de la piedra y comenzó a trotar, como si estuviese ciego, unos pasos aquí y otros allá. Estaba comenzando a llover. Temiendo que escapase en aquella noche cerrada, corrí tras él, pero sólo conseguí asustarlo más. Dio dos o tres brincos y luego lo perdí de vista por unos instantes. Volví a verlo; estaba más abajo, entre unas rocas. Sonaron más truenos. Las rocas estaban empapadas y resbalosas, y mi fuego se había apagado; a la luz de los relámpagos podía ver dónde estaban mis bultos, mi lámpara de aceite, pero no me atrevía a alejarme del animal, que se removía y mugía, una mancha blanquecina en la oscuridad.
La lluvia cayó varias horas, mientras el viento aullaba. Con infinito cuidado me arrastré, a tientas, hasta debajo de una piedra, donde tirité hasta que la tormenta pasó. En algún momento el cansancio me ganó y pude dormir.
Clareaba cuando desperté; el viento había barrido las nubes. Dolorido y anquilosado, salí de mi refugio. El gübra se había despeñado varios metros por una pendiente de rocas afiladas. Estaba vivo y no parecía sangrar más que unas pocas heridas superficiales, pero cuando pude llegar hasta él vi claramente que no podría caminar más, mucho menos llevándome a mí como carga.
No podía mover al animal de donde se encontraba. Tampoco tenía conmigo los elementos necesarios para el ritual de la consunción, por lo cual no podría aprovechar su carne, bien poco agradable por cierto, pero permisible y hasta deseable en mis circunstancias.
Tenía provisiones para tres días. No había visto a nadie en ese tiempo y más. No tenía arco y flecha, ni una lanza, ni medios para fabricar una trampa y capturar una presa comestible. Quizá pudiese comer alguna raíz, algún fruto, pero había bien poco de eso en el camino por el que había venido. Tanto valía morir yendo en una dirección que en la opuesta.
Me postré sobre la hierba rala y las piedras y lloré. Después de un largo rato mi desolación pasó y mi llanto se secó, como había pasado la tormenta. Dejé que se secaran al sol mis cosas y bebí toda el agua que había quedado en los cuencos de las rocas. Después tomé un desayuno caliente y me apresté a bajar al valle.
Un día entero me llevó llegar hasta el pie de la gran meseta que prolongaba las montañas orientales. Ahora que sabía que iba a morir, no racioné tan estrictamente mi comida. En la mañana del segundo día llovió nuevamente, pero fue apenas un chubasco, y pude recolectar algo de agua. A la tarde del tercer día observé que no tenía ya más que unas pocas raíces secas para comer; las asé esa noche, mientras observaba con atención, a la luz de la luna más brillante, unas manchas de claridad que afloraban de la oscuridad del valle, como huesos viejos.
El cuarto día llegué, finalmente, al Museo.
16
El Museo parece ser lo que queda de una gran ciudad de antaño, o quizá de un complejo de monumentos o templos. Casi todo él, en un espacio de quizá quinientos metros de lado, está derruido, sumergido en medio de la hierba, y tiene desde lejos, como dije, un aspecto como de huesos viejos, o quizá de dientes: la dentadura arruinada y medio perdida de un viejo. En las piedras y vigas que afloran del suelo se adivina un orden, cuadrados dentro de otros cuadrados, arcos y segmentos de círculo y círculos completos, avenidas que irradian de varios centros o se entrecruzan en ángulos perfectos.
En el medio de todo esto se yergue un edificio, cuyas paredes verticales llegan a una altura de siete u ocho metros. El edificio es de planta circular y tiene cuatro entradas. Tres de ellas las encontré bloqueadas por escombros y vigas caídas, sobre las cuales habían crecido hierbajos y trepadoras; la cuarta, que mira al oeste, da a un amplio pasillo. Las paredes internas son de un material gris apagado, que no es piedra ni metal ni porcelana, cálido al tacto; a pesar de las eras inconmensurables no se ven en él manchas ni grietas. El pasillo es cortado por otros a intervalos regulares, pero todos ellos están también bloqueados por escombros. Parte del techo se ha derrumbado y tengo que trepar por sobre los restos para seguir adelante.
En el centro mismo hay un gran salón circular, y dentro de él, bajo una bóveda con ventanas que dejan pasar el sol, varias paredes curvas que forman un círculo discontinuo. Estas paredes son finas, como láminas de metal, y de hecho el material del que están hechas se parece a un metal, opaco y gris. En el metal están grabadas letras y figuras, con trazos precisos. No puedo leer las letras, y lo que hacen las figuras me es absolutamente extraño, con pocas excepciones.
En una de las láminas está representado un gran árbol o arbusto, que es como una versión gigantesca y compendiada del Libro de los Animales de la Costa y el Mar. Allí están los voladores de cuatro alas, los caminadores hexápodos, los animales de segmentos soldados y separados, los flotadores aéreos con forma de plato, de esfera y de hemiesfera y los nadadores con forma de huso. Está el gübra, que es pariente del dbirih, y el kava’eh, que es pariente lejano de ambos; y todos son familia, como dice la Escritura. Así las lecciones de Pugal-akpá vuelven a mí en este lugar de fábula, en mis últimos días antes de que mi espíritu vuelva al Hogar.
En la pared-lámina de la izquierda hay otro gran arbusto esquemático, pero las formas dibujadas allí me son extrañas. Son animales, pero no son los de nuestro mundo de Costa-y-mar. Hay algunos que tienen seis patas, como la mayoría de nuestras bestias de carga, pero están dibujados muy pequeños, y la mayoría tiene cuatro alas; hay otros donde se reconoce un hocico y pelos o bigotes, pero todos tienen cuatro patas. En una de las ramas hay una figura que parece un hombre; en las ramas más cercanas hay figuras más pequeñas que parecen niños u hombres deformes, achaparrados, con brazos demasiado largos; los más pequeños de todos tienen una cola con pelo fino, como un vuhri. En una rama vecina se ven unos pequeños seres, también con cola, con patas muy cortas, como si todo el tiempo tuviesen que escabullirse por el piso. Algo más lejos se ven unos animales que parecen reptantes, pero sin pelo, y cerca de ellos unos que parecen voladores con dos alas y con un curioso hocico en forma de punta o de gancho, y abanicos en la cola.
Miro y vuelvo a mirar y trato de entender, pero no quiero entender, aunque he venido aquí para eso. ¡Ay de mí! Encuentro la forma inconfundible del vuhri, delineada con cuidado en la superficie metálica, sin desgaste. Quien corriera por las ramas del gran arbusto no tardaría mucho, subiendo y bajando, para llegar desde el vuhri al hombre.
Sobre el gran arbusto veo ahora un dibujo que parece un mundo, redondo y con tierras y mares: hay varios mares y varias tierras separadas entre sí, no como en el nuestro, que descubro representado en la otra lámina. Así pues, yo estaba en un error y Wavah el médico, el que con mi consentimiento y justificación fue muerto, estaba en lo correcto. En nuestra obstinación hemos creído que éramos los únicos exiliados; nos hemos complacido y entregado a la autocompasión sin querer ver que nuestra familia en este mundo no nos incluía sólo a nosotros. El vuhri es familia; el vuhri, que tiene la sangre roja igual que los hombres y que, único entre las bestias de este mundo, mira al hombre con ojos en los que aquél puede leer alguna emoción. El hombre, que trata con singular cariño y con singular crueldad a los suyos, también lo hace con el vuhri: tanto lo deja jugar con sus hijos como lo mata para comérselo, porque siendo uno de los nuestros, uno que ha sido obligado a venir, no es un extraño, y su Fuerza no tiene que ser apaciguada antes de ser consumida.
Hay en este gran esquema ante mí otros muchos animales de todas clases. ¿Quién puede saber cuántos fueron traídos, cuántas bestias trajeron los Fundadores desde su Vieja Tierra para hacerles compañía? Olvidados, ¿cuántos habrán muerto y desaparecido? ¿Cuántos no seré capaz de reconocer?
Me siento débil y con frío; el sol ya no penetra en esta bóveda sombría, y no tengo más luz para escribir. Casi no queda aceite en mi lámpara. En esta soledad no he visto más animales que los dibujados en las paredes, pero guardaré estos papeles dentro de mi bolsa, envueltos con fuerza, y buscaré un lugar en el Museo donde pueda dejarlos sin que los alcancen las alimañas que podrían mordisquearlos. ¡Ay, si pudiese escribir con mi pluma en el metal incorruptible de las láminas! Dejaría, si así fuese, un mensaje para los que vengan en mi busca, o más bien, a la busca de la misma verdad que yo rechacé. Pero las láminas han sobrevivido y me sobrevivirán muchos siglos, y mi vacilante elocuencia no se compara a la de la verdad sencilla inscrita en ellas.
Si estás leyendo esto, visitante del Museo, búscame. Mis huesos no estarán muy lejos. Quizá no hayan resistido el paso del tiempo o los animales los hayan quebrantado; no importa. Si no te demora en tu camino, marca el lugar, para que se sepa que yo he llegado hasta donde prometí. Y si alguna vez oyes hablar de mí, no dejes que digan que me perdí o que morí en vano: diles, por favor, que muero tranquilo porque he visto mi error.